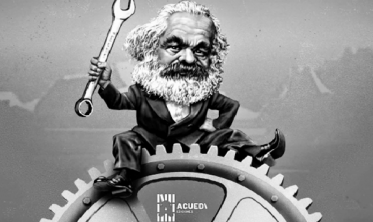(ENTREVISTA) «La escuela me tiene podrido» debe ser, sin lugar a dudas, uno de los títulos que más ha llamado mi atención en los últimos años. Quizás porque la docencia, oficio que practico con altibajos (pero siempre con entusiasmo), motiva a más de una reflexión en torno a su forma, concepto y didáctica. En tiempos donde el cambio de currículo parece ser todavía materia de discusión, Norberto Siciliani se dispone a responder #Las5cortas (esta vez, no tan cortas).
Por:
Gianfranco Hereña
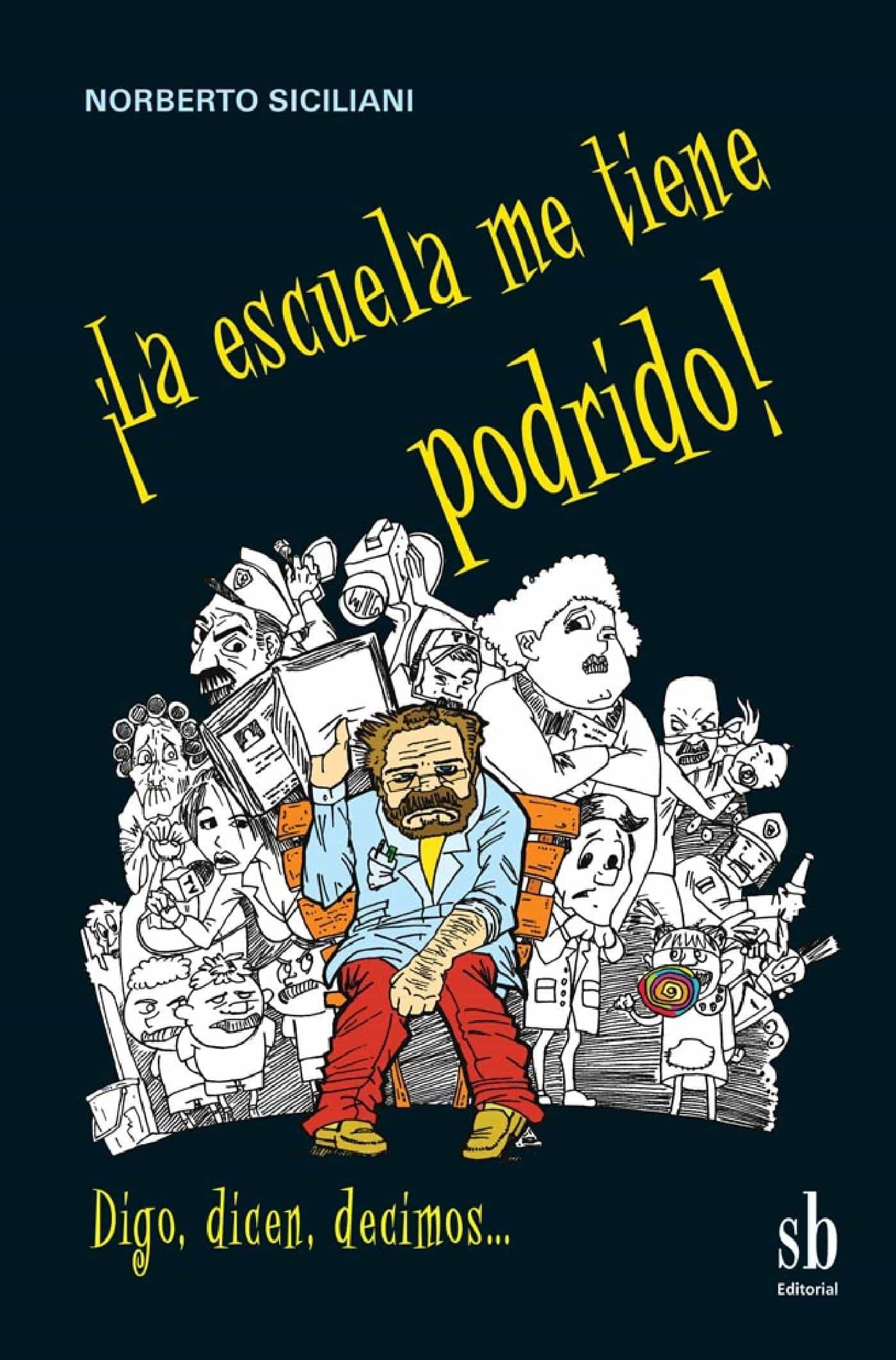
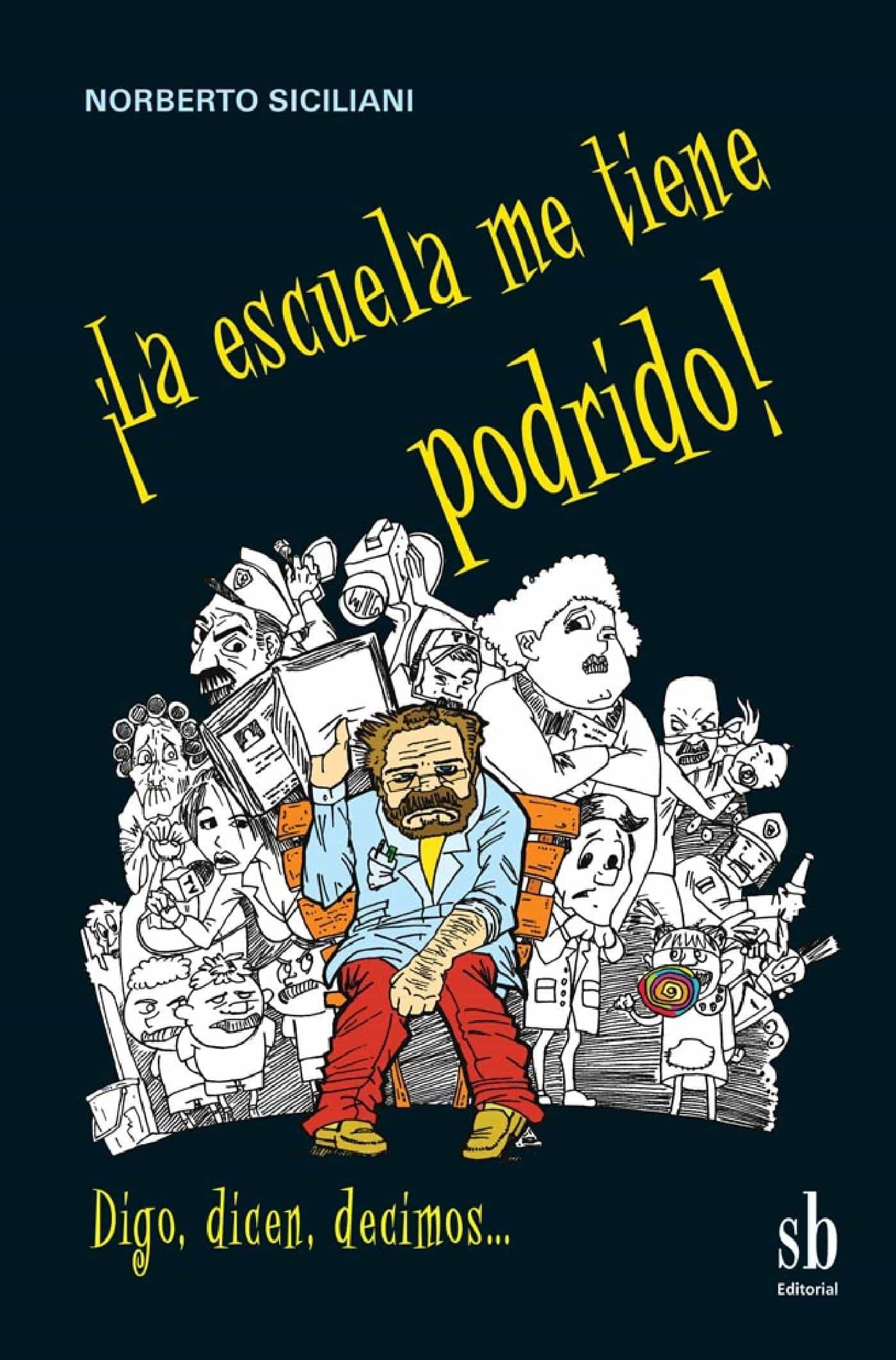
«La escuela me tiene podrido» podría ser tranquilamente un manual de supervivencia para docentes, padres de familia e incluso instituciones educativas que todavía no hallan un punto de partida para entender el rol de la escuela hoy en día . Desde tu experiencia ¿Cuál ha sido (o es) la mayor dificultad para que estos tres grupos puedan trabajar en colectivo y sin ponerse trabas entre sí?
Hay que convertir el poder en autoridad. Y hoy la autoridad se construye a partir de la confianza. Hoy no existe la autoridad que otorgaba un poder superior instituido. Hoy no hay autoridad posible que invista a otros. Nadie cree ni se supedita a jerarquía alguna. Se ha desvanecido ese poder instituyente. La saturación de información ejercida por los medios masivos se utiliza para producir desconcierto y distanciamiento de la verdad, y la polarización de las ideas, de realidades socioeconómicas, y el fanatismo agregan desvinculaciones y aislamiento.
Frente a esta incertidumbre, fruto de la falta de autoridad y del vacío de poder, frente a la saturación de información que dificulta la posibilidad de separar lo que es útil de lo que no lo es, frente a la rápida obsolescencia del conocimiento y la permanente refutación de los demás erigiéndose el yo como lo máximo, sólo queda la confianza como valor con el que se puede atravesar la incertidumbre.
Es en el ámbito doméstico donde la autoridad es reemplazada por la confianza como valor de mercado en la configuración de las sensaciones de seguridad y el establecimiento de los vínculos. Pero la confianza puede perderse, pues se construye día a día con actos concretos elaborados a la par de los otros, en la trinchera. Y en ese accionar cotidiano, con esos gestos que se van ejerciendo, uno se va haciendo necesario para el otro por la propuesta de trabajo, la fidelidad, la compañía. Justamente por eso la confianza se puede perder por actos que defrauden, engañen, generen inseguridad en el vínculo; el interlocutor primero duda, y luego deja de confiar. Entonces reflexionamos acerca de lo hecho, analizamos todos los procedimientos que nos llevaron a perder la confianza. Como consecuencia, tendremos que implementar nuevos actos para reconstruirla.
La confianza es una urdimbre de acciones que se llevan a cabo en el trajinar diario junto a los demás. En cambio, la autoridad era entregada por el poder y era muy difícil perderla, salvo que fuera desautorizada y, entonces, jamás se recuperaba. Es muy fácil perder la confianza, pero también puede recuperarse a partir de acciones coherentes y constantes.
Para sostener las prácticas que generan confianza se necesita fuerza, constancia y esperanza. Esas acciones no están previamente estipuladas, no pueden encontrarse en un manual, no son esperables ni esperadas, ni siquiera quien las va a ejecutar las tiene pensadas. Son gestos concretos que van apareciendo sobre la práctica. Y aunque aparezcan dudas, se seguirá actuando para generar esos gestos que son indicadores para que puedan visualizarse alternativas de acción ante diferentes situaciones.
Es justamente ante la duda que hay que confiar. El vínculo no se estrecha cuando el educador espera que el otro cumpla con lo pactado. La relación verdadera se establecerá cuando el otro, el que consideramos maleducado, el incumplidor, el desconfiable, comience a sentir que se cree en él, que se confía en él aunque las circunstancias se le presenten adversas.
La clave es confiar en los hijos desde chicos y, aunque nos defrauden, no desilusionarnos. Seguir confiando aunque dudemos. No podemos revisarles el celular, el diario íntimo si lo tuvieran, investigarles las amistades y al mismo tiempo pretender que confíen en nosotros. Controlar no es educar. Educar es lanzarse al vacío de la duda con las alas de la confianza.
La autoridad es sostén en condiciones sólidas, en el orden, la disciplina; en cambio, la confianza lo es en situaciones de incertidumbre, en el desorden y en el caos. No es fácil confiar en quien es poco o nada confiable, en quien promete y no cumple, en quien engaña aun sin intención dañina. Pero es justamente esa persona la que necesita ese apoyo que da la confianza. Y llamamos apoyo a todo gesto útil para asumir riesgos que sin ese sostén no serían asumidos. Se comenzaría a desconfiar de nosotros como educadores si sólo confiáramos en la gente confiable. ¿Qué habría que pensar de la madre que sólo sustenta al hijo que le trae menos problemas? ¿O del profesor que sólo confía y apoya a los alumnos destacados y cumplidores de la clase?
En el libro queda claro tu punto de vista respecto a una serie de fallas de la escuela como institución. Sin embargo, en él también hay una crítica hacia el maestro y su rol dentro del aula. Mencionas tu disconformidad frente al excesivo protagonismo de algunos, que incluso suprimen al alumno y en algunos casos, lo someten a base de castigos y humillaciones, todo con tal de ratificar su aparente autoridad ¿Qué motivos tendría un maestro para asumir este tipo de comportamiento?
Por eso fracasa siempre la educación salvo que les entreguemos nuestra confianza a cada uno de esos jóvenes y niños. Hasta es bueno hacerles saber que, como adultos que somos, dudamos. Dudamos de su edad, de su entorno, de las circunstancias, incluso de nosotros mismos, de nuestra vetustez de pensamiento, pero que tenemos depositada toda la confianza en cada uno. Porque se puede dudar y aún así seguir confiando. Y no sólo confiar en quien nunca nos defraudó. La cuestión es cómo confiar en el incumplidor, el desprolijo, el que no estudia, el que nos miente. El desafío es justamente poner toda la confianza en aquellos en quienes dudamos. Porque los del cuadro de honor, los que tienen todo servido y aprovecharon ello para ser estudiosos, responsables, independientes, los que tienen padre, madre, hermanos, familia, que los quieren y los cuidan… ¿para qué necesitan nuestra confianza de educadores? Y si no logramos entender la educación desde ese enfoque, entonces, fracasamos.
El otro día un padre de familia me increpó por no hacer bien mi trabajo. Citando casi textualmente lo que me dijo, fue algo así como «Yo pago para que usted eduque a mi hijo». Inmediatamente saltó a mi memoria una cita donde refieres un acontecimiento parecido, como si la escuela fuese una especie de tienda y el alumno un producto defectuoso producido de ella ¿A qué crees que se deba esta tendencia a convertir al chico/a en un resultado de la escuela y no de la casa? ¿Por qué la tendencia a que el profesor o la escuela en sí misma sea la panacea a todos los males de la sociedad?
Hay que lograr desplazarse del sitio de poder grandilocuente para recuperar los pequeños gestos. Aunque nos cueste entenderlo, se podría aceptar como lícito el hecho de que muchas personas en sus cabales no sientan cariño por sus hijos. Pero no es aceptable que no hagan los gestos necesarios para su cuidado, su crianza, su apoyo. La ley no obliga al amor filial pero sí a determinadas acciones: enviarlos a la escuela o mantenerlos en caso de separación o divorcio, por ejemplo. Desde el sentido común, creemos en ese amor romántico y mítico hacia los más pequeños. Desde la razón, apoyamos lo que como adultos responsables debemos hacer personal y colectivamente para concretar la educación de la generación que viene.
¿Si hubiese una educación prematura para ser padre y madre, podrían preverse la mayoría de las dificultades y padecimientos de los niños, o la violencia de género, por ejemplo? ¿Es absurdo pensar que del mismo modo que se enseñan matemáticas y música se podría aprender a ser padres en las escuelas partiendo del estudio de los vínculos y las estructuras familiares de cada alumno, sabiendo que el primer juego de los niños se relaciona con ello? Estos aprendizajes serían de uso provechoso en el interior de sus familias porque los padres podrían entender y aprender junto con sus hijos y a partir de ellos.
Con el mismo énfasis y preocupación que se pone en el estudio de las estrategias políticas de grandes héroes, ¿no sería bueno estudiar la vida de nuestros padres, abuelos y hermanos, los intereses y relaciones de nuestros familiares, los viajes de nuestros antepasados, sus esfuerzos, sus sacrificios, sus alegrías? ¿Por qué el currículo escolar ignora casi toda la experiencia vital e histórica de aquellos a quienes pretende educar?
Lo necesario es lograr a partir de los pequeños gestos de los educadores la motivación por aprender. Creo en los pequeños actos. El secreto reside en comenzar por la mínima expresión, aquellos gestos pequeños que no quedarán en los libros de historia, que pasarán ignorados, pero que están a nuestra disposición y harán que seamos necesarios para los más pequeños. Y que entonces, a través de esos pequeños gestos, ellos se sientan queridos. Más aún, ni siquiera es necesario poner en juego los sentimientos. No es necesario querer al alumno para que se sienta querido. Es muy difícil ser equitativo y querer a todos los alumnos por igual sin hacer diferencias. pero si podemos hacer gestos que hagan que se sientan queridos. Si estoy atento a sus problemas. Si me capacito como profesional. Si los escucho. Si les doy prioridad a los vinculos con ellos por sobre otros en la escuela. Si juego y me divierto con ellos… que importa lo que siento. Lo importante es lo que les hacemos sentir con nuestros pequeños gestos…
Controlar no es educar. Educar es lanzarse al vacío de la duda con las alas de la confianza.
Hace poco, entre mis estudiantes, hice una encuesta rápida que arrojó un resultado alarmante: de diez, solo dos o uno mencionaban tener bibliotecas en sus casas. Quienes la tenían soltaban títulos de autoayuda por fascículos, Biblias ilustradas o novelas clásicas que ellos mismos confesaron jamás haber tocado por «aburridas». Y curiosamente, quienes no tenían una, eran justamente cuyos padres exigían mejorar los niveles de comprensión lectora en el colegio. Un poco retomando la pregunta anterior pero añadiéndole otra ¿Será que tener bibliotecas en casa hoy en día sea más un lujo que una necesidad? ¿Es tanta la distancia entre lo que se le exige a la escuela versus lo que se predica en casa?
Fernando Savater, en su libro Figuraciones mías, dice: “Una biblioteca es como una farmacia en la que hay remedios contra todo tipo de enfermedades”, y sostiene la premisa de que el remedio contra todo mal es la educación, a la que agrega la reflexión y la cultura. Me gusta esta idea de la farmacia. La palabra proviene del concepto griego pharmakos, que era un rito de purificación ampliamente utilizado en la Grecia antigua, cuando, para combatir una calamidad, una persona era escogida y arrastrada fuera de los límites urbanos, donde a veces se la mataba. Esta víctima sacrificial, inocente en sí misma, era un chivo expiatorio, cargado con todos los males de la comunidad. Su expulsión debía permitir purgar a la ciudad del mal que la aquejaba. Pharmakos podía significar tanto “remedio” como “veneno”.
Yo tuve hasta hace un par de años una enorme biblioteca que fui partiendo y repartiendo. Mucho material fue a casa de algunos de mis hijos, a escuelas que los necesitaban, a varias bibliotecas populares, e incluso vendí libros antiguos y caros. Ocurrió en un momento en que tomé conciencia de que toda esa enormidad acumulada era una herramienta de poder de la que hacía uso en diferentes momentos, conmigo mismo y ante los demás. Y aun ante la tentación que tenemos los viejos de guardar, acumular, hacer una cueva donde estemos cómodos, decidí desprenderme, soltar, liberar y liberarme de esa segura sensación de que esa cantidad incontable de libros era yo mismo. Y dolió la pérdida en su momento. Me sentía como desnudo, vacío, incierto; pero al mismo tiempo lo podía percibir como un acto de justicia, como una entrega ritual de pequeños medicamentos que podrían servir a otras personas para curar algunos males, en otros lugares tan diferentes a mi hogareña caverna egoísta llena de estantes hasta el techo.
Fui quedándome sólo con lo que fue absolutamente significativo para mi vida. Aquellos autores que hilvanaron mi adolescencia, los que machacaron mis militancias y quienes estimularon mis emociones hasta construirme como persona. Libros que se fueron convirtiendo en signos, en símbolos de mis marcas culturales y emocionales, fotos de momentos de mi vida. Frases, fragmentos, instantes en que los leí, los aprendí y me cambiaron la vida, aunque no lo tuviera claro en ese momento. Páginas y más páginas subrayadas, escritas en los márgenes, con comentarios que muchas veces hoy me resultan indescifrables. El resto, lo accesorio, lo referencial, lo que se puede encontrar en el shopping de la web, títulos repetidos en distintas ediciones o por distintos traductores, lo entregué creyendo que podía ser de gran utilidad para otros. Aprendí así a transitar un camino que sigue, que se puede desandar pero por el que no hay vuelta al instante inicial, aquel circuito en que por primera vez se comienza a aprender a vivir posicionado en ese cosmos al que cualquiera de esos autores consagrados o ignotos nos traslada.
Al amparo de esa “farmacia” de la educación o de la cultura crecieron mis seis hijos. Nunca los forcé a que leyeran. Jamás les insistí para que buscaran entre los estantes lo que quisieran o lo que yo consideraba adecuado. Nunca los critiqué o fui irónico porque eligieran jugar al fútbol, estudiar danzas o pintar cuadros en lugar de leer. A lo sumo les he regalado libros o les he leído cuentos a la noche antes de que se durmieran. Jamás se me ocurrió moralizarlos respecto al valor y la necesidad de la lectura y lo beneficioso que es para la creatividad, la fantasía y el espíritu; es decir: para la vida. Y menos que menos los dogmaticé manipuladoramente sobre la tradicional estructura de clases de cultos e incultos, los que saben y los que no, los que van a ser algo en la vida y los que la desperdiciarán.
Una cosa es aprender a leer, ese proceso arduo y estresante que se lleva a cabo en la escuela. Y otra es descubrir y disfrutar el universo que encierran las historias que otras personas crearon, las ideas que otros tejieron; en fin, la mirada de los otros. Leer es un trabajo apasionante, una pasión inexplicable, imposible de transferir de una generación a otra.
Nunca pretendí que mis hijos hicieran o pensaran lo que sus padres pretendían o sostuviesen como valores. Y la lectura se encuentra dentro de esos tópicos. Pero leía yo. Y mucho. Horas enteras mientras los miraba jugar en la plaza. O los esperaba a la salida de la escuela. O mientras reposaba en la arena después de haberme revolcado con ellos como locos. Me resulta y me resultaba sumamente útil leer. Útil para huir transitoria y simbólicamente de la enorme carga de la paternidad y, de paso, encontrar en los libros respuestas a cuestiones con las que la realidad me avasallaba. Mis seis hijos me han visto mantener ese vínculo con los libros y ese cuidado parental de la biblioteca.
Para terminar. Hace poco, acá en el Perú, se encendieron luces de alerta sobre cambios en el currículo escolar, ya que por primera vez se presentaba un enfoque de género tanto a nivel primario como secundario. Incluso hubo una marcha multitudinaria pidiendo la cabeza de la ministra por, aparentemente, «promover el homosexualismo en las escuelas». ¿Por qué es cada vez más difícil aceptar cambios en la visión del panorama escolar?
La escuela de nuestros padres, abuelos, bisabuelos fue la misma. Era un proyecto de la modernidad que estaba dirigida a la estructuración del ciudadano nacional en una realidad multiétnica que requería estrategias de uniformidad. Y por lo tanto configuraba nuestra subjetividad con actos, que hilvanaban una ideología (hoy se lo llama relato) y la escuela era la máxima responsable para la consecución de ese objetivo.
Actualmente, las familias no saben nada de la escuela de hoy, a diferencia de nuestros padres que tenían exacto conocimiento de su funcionamiento porque era la misma en la que habían sido educados ellos. Aún hoy, los padres quieren creer que traen a sus hijos a una escuela que saben cómo es. Y de la misma manera que se produce un desacople entre ese individuo mediático que es el alumno de hoy y esa subjetividad institucional que es el docente; ocurre otro desacople entre esa escuela mítica en la que fueron educados los padres y esa otra, real, a la que ingresan sus hijos. Con estos parámetros los padres depositamos hijos que se convierten mecánicamente en alumnos y serán tratados y evaluados en cuanto tal por la escuela. Padres entonces que valorarán a sus hijos en cuanto alumnos autoevaluándose como padres. Y docentes que autocalificarán su calidad de docentes por el rendimiento y la calidad de sus alumnos. Ya no hay niños. Ya no hay personas. Hay productos y objetos de calificación y competitividad que posicionan a padres y docentes en relación a la calidad de sus hijos y a sus alumnos.
Osvaldo Dallera sostiene que la escuela, aún hoy, instala el modelo de “qué es pensar”, por lo tanto no puede escuchar el pensamiento de los niños en tanto niños. Y esto es así porque sólo los reconoce en tanto alumnos, de la misma manera que la familia los legitima como hijos. A partir de esta idea podemos pensar que se diluye el concepto de niñez en medio de un producto pensado exclusivamente para esa etapa de la vida convirtiendo a todos los actores en consumidores de esa mercadería: la escolarización.
Una pregunta que estamos en condiciones de formularnos es: ¿siguen siendo la familia y la escuela las instituciones necesarias para que la sociedad sea posible? Y un poco más aún: ¿esta misma sociedad puede garantizar y legitimar la supervivencia de la familia y de la escuela? Hoy es más pertinente hablar de familias y de escuelas del mismo modo que se habla de infancias y no de una sola infancia, inmerso todo ya no en una trascendente experiencia singular sino en una vivencia plural. Hoy, la realidad nos obliga a mirar la diversidad de roles, funciones, gèneros y las representaciones que cada comunidad elabora sobre el discurso muchas veces de censura acerca de estos cambios.
Las características e idiosincrasias de los grupos no son aleatorias. Nuestros hijos van a la escuela donde van los hijos de otros padres que quieren que sus hijos estén más cerca de los nuestros que de algunos otros.