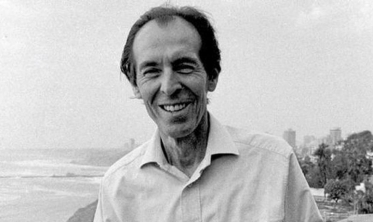Por:
Gianfranco Hereña
Su voz temblaba, no sé si porque estaba a punto de reírse o porque al verme ahí, muerto del miedo, algo en mí le producía ternura, quizás lástima. La monja, entonces, me presentó: «Señores, él será su profesor de literatura». No obtuvo respuesta, entonces agregó: «Sean buenos con él que es la primera vez que enseña en un colegio». Antes de irse, hizo una venia, entrecerró la puerta y me susurró, como un repartidor de delivery, «Ahí se los dejo».
Tragué saliva.
-Buenos días- murmuré.
– Bueeeenos díííaaaaaassss, respondieron en masa.
Con la mano todavía temblorosa escribí mi nombre en la pizarra.
Parado en medio esos chicos tenía dos opciones: salir corriendo o quedarme y ser, finalmente, un profesor. Entonces se me ocurrió pegar un grito, no de auxilio sino mas bien algo parecido a una orden, similar a la que daría un sargento cuando la batalla está inminentemente perdida. La educación para mí, ciertamente, lo era. Había cogido el empleo por descarte, como muchos que tras fracasar en sus carreras toman la docencia como un trabajo temporal. Fue justamente un profesor el que me ofreció trabajar en ese colegio. «Te permitirá dedicarte a escribir», recuerdo que me dijo y entonces lo hice. Hablé con las monjas, pacté un salario y al mes siguiente estaba ahí, sin saber que hacer, con la única certeza de que estaría a punto de enfrentar a veintidós chicos a los que no había visto nunca pero que ese día esperaban que les de una clase.
El grito es el recurso de supervivencia. Algunos profesores lo sacan a relucir cuando, amenazados por la tribu, el maestro deja soltar ese «yo» interno que pretende, alzando la voz, evidenciarse. El profesor grita y los alumnos obedecen o ,mejor dicho, hacen como que obedecen y él hace como si les creyera. Yo fui ese tipo de profesor alguna vez. Yo fui ese tipo de profesor y me asusté, porque ni yo mismo entendía lo que acababa de ocurrir, solo que eso que había hecho funcionaba. Los que se habían puesto de pie tomaron asiento y por unos cuantos segundos reinó el silencio. Pude escuchar mis propios latidos y un ligero pero significativo «biz» en mis oídos, señal inequívoca de que seguía muerto del miedo pero con la suficiente autoridad como para mantener a ese grupo de muchachos en obediencia absoluta.
No recuerdo si fue entre el segundo o el tercer bimestre, pero debe de haber sido una de esas épocas en las que el año empieza a pesar en los bolsillos. Había biqueado mis últimos cursos en la universidad. Mi salario se esfumaba en libros que nunca terminaba de leer y los televisores, poco a poco, eran invadidos por ofertas de navidad. Ver gente así de contenta cuando a uno le va mal, molesta. Y molestaba más porque hasta entonces, no había escrito una sola línea, de nada, echando totalmente por la borda los propósitos iniciales que me acercaron a la docencia. Debe haber sido entonces el tercer bimestre, sí, porque ya era más de la mitad del año y sentía algo muy parecido a la bronca. Bolaño decía que habían días para escribir poesía y otros para boxear. Yo, ciertamente, veía con cierta dulzura el estrangulamiento académico de mis alumnos. Elaboraba cuidadosamente pruebas masivas de humillación. Los sacaba al frente, uno por uno, del más pesado al más inteligente (en ese orden) para preguntarles sobre nacimientos de escritores que nunca habían leído, obligándolos a recitar de memoria el Poema XX de Neruda y si no lo hacían tal cual, punto en contra, desaprobado y a la libreta, pobre del que a la siguiente prueba me dijera que no encontró una moraleja: cero de frente.
Una vez que la fórmula del Excel arrojaba una cifra en rojo, yo suspiraba. Y sin embargo, cuando creí haber acabado con todos los enemigos en el frente, encontré a un alumno en la biblioteca. Lo habían castigado. En un primer momento traté de ignorarlo y seguir con una búsqueda exhaustiva de libros que me sirvieran para preparar la siguiente clase. Pero mientras más me esforzaba en obviarlo, el susodicho se convertía en algo difícil eludir. Nunca estuve de acuerdo con que la biblioteca fuese un lugar de castigo, menos aún cuando mi clase se desarrollaba en ese ambiente (según las monjas, era para estimular indirectamente el aprendizaje, ¡ja!). Le pregunté entonces que quién lo había mandado a leer como castigo, entonces finalmente lo dijo: usted.
En mis recuerdos no figuraba por ninguna parte el nombre del muchacho. Tampoco recordaba haber castigado a nadie. Fue entonces cuando me dijo que dos clases atrás les había dejado como tarea leer Cien años de Soledad. Para mí, esa era la novela que todos debían leer si querían entender algo de literatura.
El niño había pasado las dos últimas horas ahí, perjudicado por una rinitis alérgica que lo había mantenido moqueando casi todo el tiempo.
– Usted me mandó a buscar esto– dijo mostrándome el libro.
Era un ejemplar destartalado, con las hojas enmohecidas y cubierto por una gruesa capa de polvo. Lejos de leer las aventuras de Arcadios y Aurelianos, ese niño vivía una aventura aparte: la del profesor que lo castigó y lo hizo leer. Terminaría relacionando a la lectura con la incomodidad. Algo así como un condicionamiento Pavloviano. Entonces lo mandé a leer más. Disfrutando de cómo sus lágrimas tomaban contacto con las letras, que mojadas parecen más grandes, más medievales. Ese era yo. O mejor dicho, nunca fui.
Este era apenas un ejercicio de cómo es que nunca ejercí la docencia. Bueno, más o menos. Si llegaron hasta este punto celebrando alguna de esas técnicas, déjenme decirles que hay algo que probablemente estén haciendo mal. Y si no llegaron hasta aquí, donde les contaré que solo el primer párrafo, hasta antes del grito, fue verdad, les recomiendo hacerles leer a sus estudiantes historias que escapen a la moraleja fácil y, por el contrario, los sumerjan en un universo de contradicciones. Las historias incorrectas o que involucren personajes que se hagan detestar siempre funcionan. Quizás por eso me he ganado unos cuántos puntos en contra, por efectista, pero qué mas da. Esto no tiene ninguna relevancia si es que usted, estimado lector/a no ejerce la docencia, pero como padre de familia quizá le interese saber qué puede hacer para que ese niño que está en casa tome , si quiera por casualidad, un libro. Quizás si usted es adulto y lee continuamente, valga preguntarse el porqué algunas lecturas le llevaron a ser ese lector que hoy es.
Finalmente, creo que de eso se trata. Por lo demás, pueden darle borrar a todos los párrafos que siguen entre el segundo y las últimas líneas para tener el mismo mensaje.
Buena semana para ustedes.