La ausencia de Artemio la hacía desacostumbrarse y olvidar, por momentos, que tenía un esposo. Una noche, abrió el libro Las Moradas de Santa Teresa que le había regalado Sor María Eugenia. Leyó:
Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar con algún fundamento: que es considerar nuestra
alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas…
Un fuerte olor a whisky la sorprendió. Giró los ojos y allí estaba, despeinado y con la camisa abierta, un Artemio que ella apenas conocía, pero del que había escuchado tantos rumores.
—No pienso esperar ni un día más. He sido demasiado con descendiente y no puedo permitir que los sirvientes anden murmurando o llevando chismes al pueblo.
Avanzó con paso firme, buscando abrazarla sin suavidad.
Matilde se puso de pie, trató de rechazarlo alejándose a una esquina, tratando de detenerlo con las manos.
—Usted le prometió a mi madre que esperaría un tiempo.
No estoy preparada aún —susurró. El libro de Santa Teresa había caído al suelo.
—Este es mi cuarto, mi casa y ahora, usted es mi mujer. Así que puede empezar a desvestirse, exclamó quitándose el cinturón.
—No estoy preparada —insistió Matilde, abrazándose a sí misma, siempre en el mismo rincón.
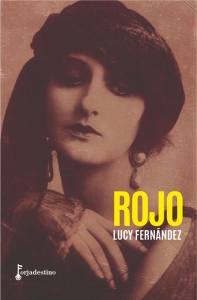
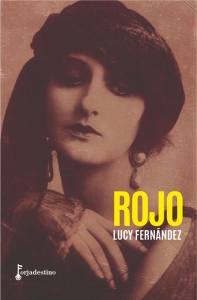
Artemio la cogió de los cabellos y acercando su rostro al de ella le lamió las mejillas y la besó con dureza, hasta casi hacerle sangrar los labios.
—Quítese el vestido. ¿Quiere que se lo repita?
Con los hombros caídos y sin ninguna replica, Matilde fue tras el biombo. Se fue desvistiendo con recato, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si él no estuviese allí.
—¿Por qué tarda tanto?
—Un momento. También quiero limpiarme la cara.
—Apúrese, ¿cree acaso que vamos a una fiesta?
Matilde pudo notar su voz arrastrada y soñolienta. Entró al cuarto de baño, cerró con aldaba y apoyando su cabeza en la
puerta, esperó a que Artemio se quedara dormido.
¿Qué podías hacer, Matilde? ¿Cuál era la salida de esa prisión? Frunciendo los labios y de forma sentenciosa y repetitiva, rezaste varias jaculatorias, te encomendaste a San Expedito, patrono de los desesperados. Los consejos de Sor María Eugenia y las conversaciones con tus primas acerca de la primera vez, vinieron
a tu mente y supiste que no podrías entregarte a él. Pero tampoco podías permanecer allí para siempre ¿Cómo huir?
Cuando ibas a girar el picaporte, la voz grave de Artemio exclamó:
—Salga inmediatamente de allí ¿Cree acaso que voy a esperar toda la noche?
—Me siento un poco enferma; creo que me cayó mal la comida.
—Contaré hasta diez y, si no sale, no tendré más remedio que entrar, ¿oyó?
Matilde abrió la puerta y, tratando permanecer tranquila, se dirigió hasta el borde de la cama.
—Pero… ¿qué le ocurre? Está toda quirquincha, parece que me tiene miedo ¿No ha visto lo gentil, cortés y humano que soy?
¡Sí, humano! —exclamó, quitándose violentamente la correa, bajándose el pantalón.
—Estoy dispuesto a darle el cariño y la dulzura que una chiquilla como usted necesita. ¿No lo comprende, acaso?
—Sí… lo comprendo.
—¿Es todo lo que tiene que decir? » Sí, lo comprendo» —dijo, remedándola —. ¡Deme un solo motivo que le autorice a pensar que me portaría como un animal sin consideración! ¡Uno solo!
—No he querido decir eso —murmuró.
—Desde que nos casamos estuve añorando esta noche. Deseaba compartir tiempo con usted, reírnos, conversar y darle el mayor placer que jamás haya usted experimentado, pero claro:
¡qué tonto fui! Un verdadero iluso al creer…
—¡Usted prometió que me esperaría un año! ¡Lo dijo frente a mi madre!
—Pero ya somos esposos. Nuestros padres no tienen por qué interferir en nuestra relación.
Matilde se cubrió el rostro con ambas manos.
—No se ponga así. Le prometo que la trataré con dulzura, si usted lo necesita –le dijo Artemio, que le acarició el cabello con ternura, para luego tomar sus manos, apartándolas de su rostro. Matilde sabía que no había ninguna escapatoria. Como último acto de resistencia, cerró los ojos.
—Me gusta esa actitud. La hace ver… ¡tan provocativa!
Y abalanzándose sobre ella, hizo jirones el camisón que llevaba puesto. Recorrió con mirada lujuriosa sus pechos, le estampó una feroz mordida en el cuello y le bajó las bragas. Trataste de no pensar en nada mientras él te tocaba. Intentaste sentirte lejos de esa habitación, lejos de esas manos, de esas palabras que no se detenían.
—Vamos, diga algo. No se quede quieta ¿Le gusta como la estoy besando?
No respondiste, querías intentar soñar despierta, perderte en el infinito.
—¿Te gusta, mi amada?
—Sí, me gusta –dijiste. Era cada vez más difícil evadirse, en medio de tantos movimientos, de tantas caricias.
—Entonces ¿por qué demonios no reacciona? Está toda tiesa, como si yo la estuviera forzando.
—Usted lo prometió…
—Ya le dije que nuestros padres no importan. Somos un matrimonio y ya no estamos atados a nadie.
Artemio seguía recorriendo tu cuerpo, satisfaciendo todas esas ideas que tuvo desde que te vio convertida en una mujer.
—¡Más despacio, por favor!
—¿Con quién cojones se piensa que está tratando? ¿Con un animal? ¿Insinúa que no sé medir mi fuerza de acuerdo a la mujer con la que estoy? Desde el primer día me di cuenta que usted es muy frágil y entonces pensé: lo que esta chiquilla necesita es una buena hora de sexo. Hacerla gritar hasta que se quede sin voz y, ya después, relajada, podremos empezar a hablar de verdad.
Matilde se enjugó el rostro con la sábana.
—Basta de lloriqueos. Se comporta como una niña. ¡Ya tiene quince años! Usted no se da cuenta lo mucho que puede disfrutar de esto.
Cuando empezó a tocarte las piernas, quisiste detenerlo una vez más. Lo apartaste con todas tus fuerzas, quisiste que se diera por vencido, que te diera una tregua. Lo lograste impacientar y allí vino lo inesperado. Una bofetada te dejó tendida en la cama, casi inconsciente.
Mientras Artemio se introducía en ti veías el pequeño cuadro de la Virgen María en frente tuyo. Ninguna oración te había salvado y pensaste que no volverías a rezar en mucho tiempo. Tu esposo siguió moviéndose contra ti hasta quedar saciado por completo.
Tomado del capítulo III: «Rojo» de Lucy Fernández (Forjadestino, 2018)





