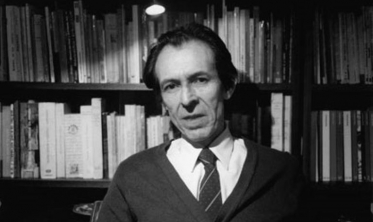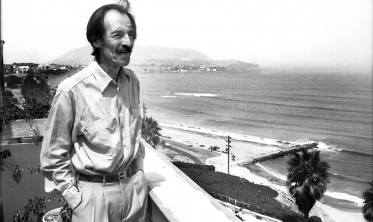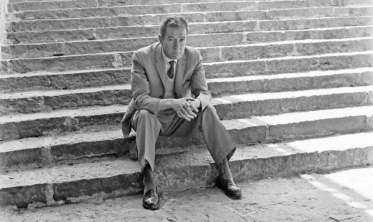Por Toni Morrison
(… ) La idea del paraíso ya no se puede imaginar o, mejor dicho, se ha imaginado demasiadas veces, lo que equivale a lo mismo: se ha convertido en algo familiar, comercializado, incluso banal. Históricamente, las imágenes del paraíso en la poesía y en la prosa intentaban describir una idea grandiosa pero accesible, algo situado más allá de la rutina pero abarcable con la imaginación, tan seductor como si fuera un recuerdo. Milton nos habla de «los más hermosos árboles, cargados de las más exquisitas frutas. Flores y frutos brillaban con los reflejos del oro […] mezclados con alegres colores esmaltados […] y perfumes nativos». De «la fuente de zafiro de la que manaban los rumorosos arroyos y luego saltaban entre perlas de Oriente y arenas de oro» […] «El néctar surgía en cada planta y alimentaba flores dignas del Paraíso» […] «Bosques cuyos árboles destilaban olorosas resinas y bálsamos; otros cuyos frutos, de luciente oro, pendían apetitosos […] y tenían sabor exquisito. Entre ellos se extendían los prados, con rebaños que pastaban la verde hierba» […] «Flores de todos los tonos y rosas sin espinas». «Grutas frescas tras parras cubiertas de vides purpúreas en las que crecían exuberantes…»
En el siglo XXI podemos identificar ese territorio beatífico y lujoso como algún tipo de finca cerrada, propiedad de los adinerados y envidiada por los que nada tienen, o bien como uno de esos parques maravillosos que visitan los turistas. En nuestros días, el paraíso de Milton está hasta cierto punto disponible, si no de hecho, al menos como deseo irreprochable. El paraíso moderno tiene cuatro de las características del de Milton: belleza, riqueza, reposo y exclusividad. La eternidad parece haber quedado relegada.
La belleza es una naturaleza benévola y controlable combinada con metales preciosos, mansiones, joyas y adornos.
La abundancia, en un mundo de excesos y avaricia que vuelca los recursos hacia los ricos y fuerza a los demás a la envidia, es un rasgo casi obsceno del paraíso contemporáneo. En un mundo en el que la riqueza se acicala, se alza y se pavonea ante los desposeídos, la mera idea de «abundancia» como utópica debería hacernos temblar. La abundancia no tendría que parecernos una situación exclusivamente paradisíaca, sino algo normal, cotidiano, propio de la vida humana.
El reposo como un descanso del trabajo o de la lucha por obtener lujos o recompensas es algo cada vez menos común en estos tiempos. Es una ausencia de deseo que sugiere un tipo especial de muerte sin morir. El reposo puede sugerir aislamiento, unas vacaciones sin actividad placentera o relajante. En otras palabras, castigo y/o pereza voluntaria.
Sin embargo, la exclusividad sigue siendo un rasgo atractivo del paraíso, incluso irresistible, porque muchos —aquellos que no son dignos— no están en él. Los límites son seguros: ahí están los perros guardianes, los sistemas de seguridad y las puertas para verificar la legitimidad de los habitantes. Proliferan tales enclaves separados de las atestadas zonas urbanas. Así pues, no parece posible ni deseable que una ciudad se conciba —y menos aún que se construya— de modo tal que pueda acomodar a los pobres.
La exclusividad no es solo un sueño hecho realidad para los ricos: es un objetivo popular entre la clase media. Se tiene la idea de que las «calles» están ocupadas por los indignos, los peligrosos. Los jóvenes que pasean por las calles son vistos como merodeadores dispuestos a hacer algo malo. El espacio público se controla como si fuera privado. ¿Quién disfruta de un parque, una playa, la esquina de una calle? El término «público» es en sí mismo un tema de debate.
Tomado del prefacio de: Paraíso, DeBolsillo (1997)
Texto tomado de: https://www.megustaleer.com.pe/libros/paraiso/MES-056768/fragmento