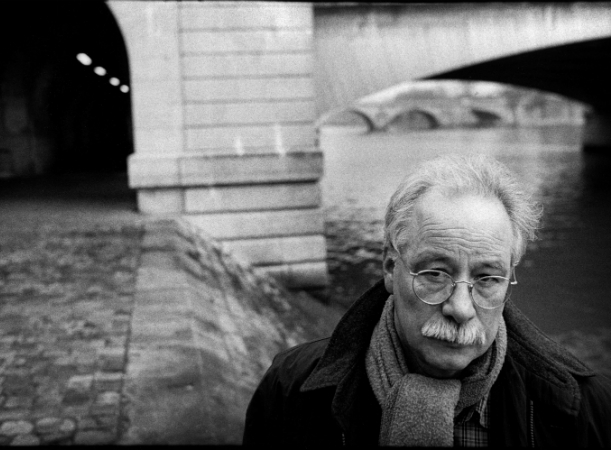Por W.G. Sebald
Todavía puedo vernos en los días previos a la Navidad de 1949, en nuestro living en lo alto del Engelwir Inn, en Wertach. Mi hermana tenía entonces ocho años, yo cinco, y ninguno de los dos se había acostumbrado realmente a nuestro padre, quien, desde su regreso de un campo de prisioneros de guerra francés, en febrero de 1947, había estado trabajando en el pueblo de Sonthofen como gerente (como él decía) y sólo pasaba en casa desde el sábado hasta el domingo a mediodía. Ante nosotros, abierto sobre la mesa, el nuevo catálogo de compras por correo Quelle, el primero que yo veía, con lo que me parecía un surtido de productos de cuento de hadas, del que durante la tarde, luego de largas discusiones en las que nuestro padre dio rienda suelta a su costado sensible, se decidió encargar un par de pantuflas de pelo de camello con broches de metal para cada uno de nosotros, los niños. Creo que los cierres relámpago seguían siendo bastante infrecuentes por entonces.
Pero además de las pantuflas encargamos un juego de cartas llamado Cuarteto de Ciudades, basado en fotos de las ciudades de Alemania, y lo jugamos a menudo durante los meses de invierno, ya cuando nuestro padre estaba en casa, ya con algún otro visitante que oficiara de cuarto jugador. ¿Tienes Oldenburg?, preguntábamos. ¿Tienes Wuppertal? ¿Tienes Worms? Aprendí a leer gracias a esos nombres, que nunca antes había escuchado. Recuerdo que debió pasar largo tiempo antes de que pudiera imaginarme algo acerca de esas ciudades –tan distinto sonaban respecto de los nombres locales de lugares como Kranzegg, Jungholz y Unterjoch– que no fueran las vistas que mostraban las cartas del juego: la gigantesca Roland de Bremen; la Porta Nigra, en Trier; la Catedral de Colonia; la Crane Gate en Danzig; las casas elegantes alrededor de una amplia plaza en Breslau.
En realidad, en Cuarteto de Ciudades, tal como lo reconstruyo en mi memoria, Alemania aún estaba indivisa –en aquel entonces, por supuesto, yo ni pensaba en eso–, y no sólo indivisa sino intacta, ya que las fotos de las ciudades, todas de un uniforme marrón oscuro, que a tan temprana edad me dieron la impresión de una patria tenebrosa, mostraban a todas las ciudades de Alemania sin excepción como habían sido antes de la guerra: los intrincados faldones debajo de la ciudadela del Burgo de Nürnberger; las casas entramadas con madera de Brunswick; la puerta Holsten de la vieja ciudad de Lübeck; las terrazas de Zwinger y Brühl, en Dresde.
El Cuarteto de Ciudades marcó no sólo el comienzo de mi carrera de lector sino el principio de mi pasión por la geografía, que irrumpió enseguida después de comenzar la escuela: un deleite en la topografía que se volvió cada vez más compulsivo a medida que se desarrollaba mi vida y al que he dedicado horas interminables inclinado sobre atlas y folletos de toda clase. Inspirado por el Cuarteto de Ciudades, pronto encontré a Stuttgart en un mapa. Vi que, comparada con otras ciudades alemanas, no estaba demasiado lejos de nosotros. Pero no podía imaginarme un viaje hacia allí, como tampoco pensar en el aspecto que pudiera tener la ciudad misma, ya que cada vez que pensaba en Stuttgart lo único que podía ver era la foto de la Estación Central de Stuttgart en una de las cartas del juego: un bastión de piedra natural diseñado por el arquitecto Paul Bonatz antes de la Primera Guerra Mundial, como me enteraría después, y completado apenas la guerra terminó, un edificio que en su arquitectura brutalmente angulada ya anticipaba en alguna medida lo que vendría, incluso quizá, si se me permite un salto mental tan caprichoso, anticipaba las pocas líneas escritas por una escolar inglesa de cerca de quince años (a juzgar por la torpeza de su escritura), de vacaciones en Stuttgart, a cierta señora J. Winn de Saltburn-by-the-Sea, en el condado de Yorkshire, en el dorso de una tarjeta postal que cayó en mis manos a fines de los años ‘60 en una tienda del Ejército de Salvación de Manchester, y que muestra otros tres altos edificios de Stuttgart así como la estación ferroviaria de Bonatz, curiosamente desde el mismo punto de vista que nuestro juego del Cuarteto de Ciudades, perdido tanto tiempo atrás. Betty, pues ése era el nombre de la chica que pasaba el verano en Stuttgart, escribe el 10 de agosto de 1939, apenas tres semanas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, mientras mi padre ya estaba acercándose a la frontera entre Polonia y Eslovaquia con su convoy ferroviario, que la gente de Stuttgart es muy amistosa y que ha estado “paseando, tomando sol y visitando lugares, yendo a una fiesta de cumpleaños alemana, al cine y a un festival de la Juventud Hitleriana”.
Compré esa postal, con la imagen de la estación de tren y el mensaje en el dorso, en una de mis largas caminatas por la ciudad de Manchester, antes de conocer Stuttgart. En tiempos de posguerra, cuando yo crecía en el Allgäu, no se viajaba mucho, y cuando se hacía una excursión, en esa época en que el “milagro económico” empezaba, se iba en ómnibus al Tirol, a Voralrberg o, como mucho, a Suiza. Nadie solicitaba excursiones a Stuttgart ni a ninguna de las otras ciudades que aún lucían tan gravemente dañadas, de modo que hasta que dejé mi tierra natal, a la edad de 21 años, Stuttgart siguió siendo para mí una tierra desconocida, remota y signada por algo que no estaba del todo bien.
En mayo de 1976 bajé por primera vez del tren en la estación de Bonatz, pues alguien me había dicho que el pintor Jan Peter Tripp, con el que había ido a la escuela en Oberstdorf, vivía en la Reinsburgstrasse de Stuttgart. Recuerdo la visita que le hice como un acontecimiento notable, porque al mismo tiempo que sentía una admiración inmediata por el trabajo de Tripp, se me ocurrió que yo también querría algún día hacer algo más que dar conferencias y dictar seminarios. Aquella vez Tripp me regaló uno de sus grabados, en el que el juez insano Daniel Paul Schreber aparecía con una araña en su cráneo –¿hay algo más terrible que las ideas que siempre se escabullen de nuestras mentes?–, y de ese grabado deriva mucho de lo que he escrito desde entonces, incluso en mi manera de proceder: adherir a la perspectiva histórica exacta, inscribir con paciencia y reunir cosas aparentemente dispares, a la manera de una naturaleza muerta.
Desde entonces he estado preguntándome qué conexiones invisibles determinan nuestras vidas y cómo se enhebran los hilos. Por ejemplo, qué une mi visita a la Reinsburgstrasse con el hecho de que en los años inmediatamente posteriores a la guerra fuera la sede de un campo para personas así llamadas desplazadas, un lugar requisado el 20 de marzo de 1946 por cerca de ciento ochenta oficiales de la policía de Stuttgart, ocasión en la que, aun cuando la requisa apenas descubrió unos pocos huevos de gallina vendidos en el mercado negro, se efectuaron algunos disparos y uno de los internos del campo, que acababa de reunirse con su mujer y sus dos hijos, perdió la vida.
¿Por qué no consigo sacarme esos episodios de la cabeza? ¿Por qué cuando tomo la avenida hacia el centro de la ciudad de Stuttgart pienso, cada vez que llegamos a la estación Feuersee, que los fuegos siguen ardiendo sobre nosotros y que desde los terrores de los últimos años de la guerra, aun cuando hayamos reconstruido todo lo que nos rodea tan maravillosamente bien, hemos estado viviendo en una especie de zona subterránea? ¿Por qué esa noche de invierno el viajero tuvo la impresión, viniendo de Möhringen y sorprendiendo desde el asiento trasero del taxi la primera imagen del nuevo complejo administrativo de la empresa Daimler, que la red de luces que brillaban en la oscuridad era como una constelación de estrellas propagadas por todo el mundo, de modo que esas estrellas de Stuttgart no sólo son visibles en las ciudades de Europa y en los bulevares de Beverly Hills y Buenos Aires sino dondequiera que las columnas de vagones con sus cargas de refugiados estén moviéndose por caminos polvorientos, obviamente sin detenerse jamás, en las zonas de devastación que siempre están extendiéndose en alguna parte, en Sudán, Kosovo, Eritrea o Afganistán?
¿Y cuán lejos está eso del punto en el que volvemos hoy a fines del siglo XVIII, cuando la esperanza de que la humanidad pudiera mejorar y aprender se inscribía con letras elegantes en nuestro firmamento filosófico? En aquel entonces, Stuttgart, criada entre viñedos y laderas florecidas, eraun pequeño lugar de unas 20 mil almas, algunas de las cuales, como leí una vez, vivían en los pisos más altos de las torres de la iglesia colegiada. Uno de los hijos de la región, Friedrich Hölderlin, se dirige con orgullo a esa pequeña, aún soñolienta Stuttgart, donde temprano por la mañana llevan el ganado al mercado a beber de las fuentes de mármol negro, como a la princesa de su tierra natal, y le pide, como si ya intuyera el inminente giro tenebroso que habrán de tomar la historia y su propia vida: “Recibe con benevolencia al forastero que soy”. Entonces una época de violencia empieza a desplegarse, y con ella llega la desgracia personal. Las gigantescas zancadas de la Revolución, escribe Hölderlin, ofrecen un espectáculo monstruoso. Las fuerzas francesas invaden Alemania. El ejército se desplaza de Sambre-Maas hacia Frankfurt, donde después de fuertes bombardeos reina la máxima confusión. Hölderlin, con su compañero Gontard, ha huido de esa ciudad hacia Kassel vía Fulda. Cuando regresa está crecientemente desgarrado entre sus ilusionadas fantasías y la imposibilidad real de su amor, que transgrede el sistema de clases. Sin embargo, pasa los días sentado con Susette en la glorieta del jardín o a la sombra de los árboles, pero siente que el costado humillante de su posición se le vuelve cada vez más opresivo. De modo que debe partir otra vez. Ha emprendido tantos viajes a pie en su vida de apenas 30 años, viajes por las montañas de Rhone, por el Harz, al Knochenberg, a Halle y Leipzig, y ahora, después del fiasco de Frankfurt, otra vez a Nürtingen y Stuttgart.
Poco después vuelve a ponerse en marcha rumbo a Hauptwil, Suiza; acompañado por amigos, atraviesa el ventoso Schönbuch rumbo a Tübingen; luego, solo, sube la escarpada montaña y baja del otro lado, tomando el camino solitario hacia Sigmaringen. De allí hasta el lago son quince horas de marcha. Un viaje tranquilo por el agua. Al año siguiente, luego de una breve estadía con su familia, está en camino otra vez y atraviesa Colmar, Isenheim, Belfort, Besançon y Lyons, va al oeste y al sudoeste, pasa por las tierras bajas del Loira superior a mediados de enero, cruza las temibles cumbres de Auvergne enfundadas en nieve, atraviesa tormentas y desiertos hasta que finalmente llega a Bordeaux. Aquí será feliz, le dice el cónsul Meyer cuando llega, pero seis meses después, exhausto, afligido, los ojos vacilantes y vestido como un mendigo, ha vuelto a Stuttgart. Recibe con benevolencia al forastero que soy. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó? ¿Perdió su amor, no logró superar su desventaja social, fue capaz, después de todo, de ver más allá en su desdicha? ¿Supo acaso que la patria se apartaría de su visión de paz y belleza, que pronto los que son como él serían vigilados y encerrados y que no habría para él otro lugar que la torre? A quoi bon la littérature? [“¿Para qué sirve la literatura?”]
Quizá sólo para ayudarnos a recordar, y enseñarnos a comprender que algunas extrañas conexiones no pueden explicarse por la lógica causal: por ejemplo, la conexión entre la ex residencia principesca de Stuttgart, más tarde una ciudad industrial, y el pueblo francés de Tulle, que está construido sobre siete colinas –“Elle a des prétentions, cette ville”, me escribió hace algún tiempo una dama que vive allí, “Esta ciudad tiene sus pretensiones”–, entre Stuttgart, pues, y Tulle, en la región de Corrèze, por la que Hölderlin pasó camino a Bordeaux y donde el 9 de junio de 1944, exactamente tres semanas después de ver yo por primera vez la luz del día, en la casa Seefeld en Wertach, y a casi exactamente ciento un años del día después de la muerte de Hölderlin, toda la población masculina del pueblo fue arreada a los jardines de una fábrica de armamentos por la división SS del Reich, decidida a castigarlos. Noventa y nueve de ellos, hombres de todas las edades, fueron colgados de los postes de luz y los balcones del barrio de Souillhac a lo largo de ese oscuro día, que todavía ensombrece los recuerdos del pueblo de Tulle. El resto fue deportado a campos de trabajos forzados y campos de exterminio, a Natzweiler, Flossenbuürg y Mauthausen, donde muchos fueron obligados a trabajar hasta morir en las canteras de piedras.
Así, pues, ¿para qué sirve la literatura? ¿Tendré la misma suerte, se pregunta Hölderlin, que los miles que en sus días de primavera vivieron a la vez en el presentimiento y en el amor, pero fueron capturados por las Parcas vengadoras en un día embriagado, secreta y silenciosamente traicionados, para que hicieran penitencia en la oscuridad de un reino demasiado sobrio, donde la confusión salvaje reina en la luz alevosa, donde cuentan el tiempo lento en la helada y la sequía, y el hombre sigue alabando en suspiros la inmortalidad? La imagen sinóptica del otro lado de la barrera de la muerte que presenta el poeta en estas líneas está a la vez ensombrecida e iluminada, sin embargo, por el recuerdo de aquellos a los que se les hizo la más grande injusticia. Hay muchas formas de escritura; sólo en la literatura, sin embargo, puede haber un intento de restitución que vaya más allá del mero recitado de los hechos, más allá de la erudición. Un lugar [la Casa de la Literatura] que está al servicio de semejante tarea resulta pues muy apropiado en Stuttgart, y le deseo a él y a la ciudad que lo protege todo el bien para el futuro.