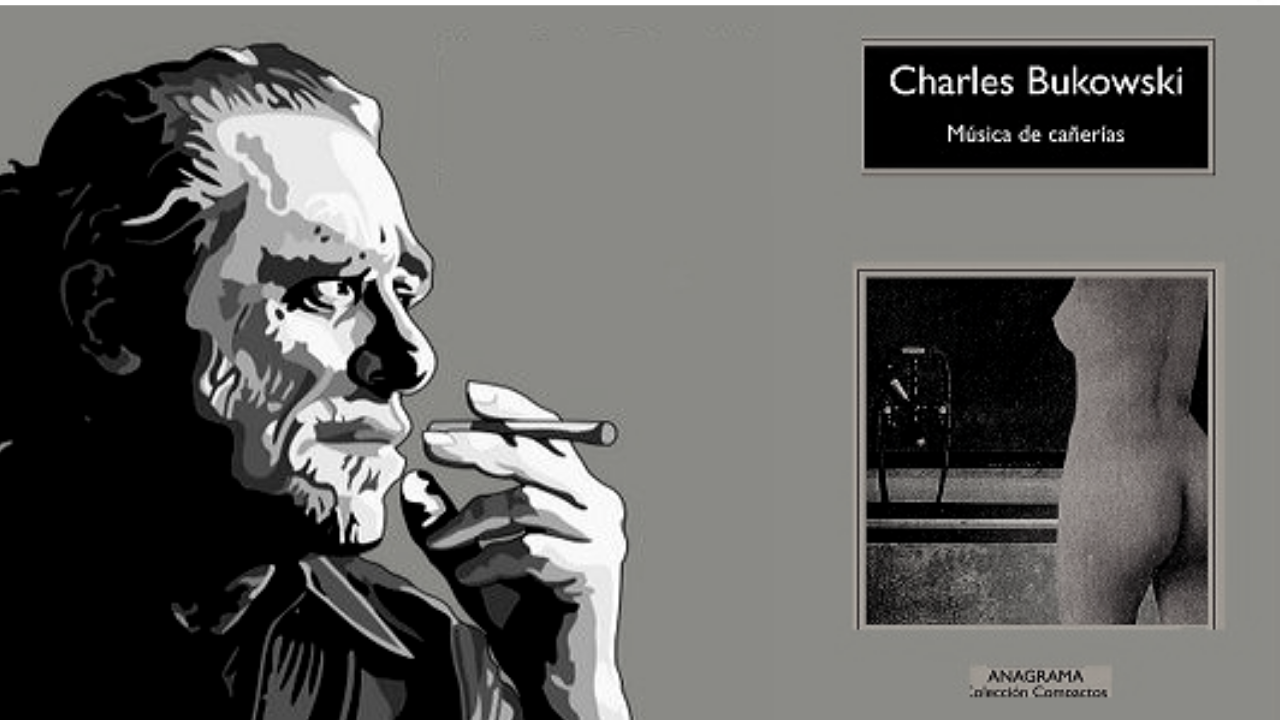(NOVELA) Me envolví en una toalla el pene ensangrentado y telefoneé al consultorio del médico. Tuve que descolgar y marcar con la misma mano con que sujetaba el teléfono descolgado, mientras con la otra aguantaba la toalla. Y mientras marcaba el número, una mancha roja comenzó a empapar la toalla. Se puso la recepcionista del consultorio.
—Ah, señor Chinaski, es usted. ¿Qué le pasa ahora? ¿Ha vuelto a perder los tapones dentro de los oídos?
—No, esto es un poquito más grave. Necesito que me dé hora inmediatamente.
—¿Qué le parece mañana por la tarde a las cuatro?
—Señorita Simms, es una situación de emergencia.
—¿Pero de qué naturaleza?
—Por favor, debo ver al doctor inmediatamente.
—Está bien. Venga y procuraremos que le vea.
—Gracias, señorita Simms.
Me fabriqué un vendaje provisional haciendo tiras de una camisa limpia. Por suerte, tenía un poco de esparadrapo, pero era viejo y estaba amarillento y no pegaba bien. No me resultó fácil ponerme los pantalones. Era como si tuviera una erección gigante. Sólo pude subirme la cremallera hasta la mitad. Logré llegar al coche, sentarme y salir hacia el consultorio. Al salir del aparcamiento, dejé estremecidas a dos señoras viejas que salían del oftalmólogo de la planta baja. Logré entrar en el ascensor solo y llegar a la tercera planta. Vi que venía alguien por el corredor, me volví de espaldas y fingí beber agua de un pilón metálico. Luego, enfilé el pasillo y llegué al consultorio. La sala de espera estaba llena de gente sin problemas serios: gonorrea, herpes, sífilis, cáncer o cosas por el estilo. Me fui directo a la recepcionista.
—Hola, señor Chinaski…
—¡Por favor, señorita Simms, no es ninguna broma! Es una emergencia, se lo aseguro. ¡Dése prisa!
—Podrá entrar usted, en cuanto el doctor acabe con el paciente que está atendiendo ahora.
Me quedé plantado junto a la pared divisoria que separaba la recepción de la sala de espera y esperé. En cuanto salió el paciente, entré como una bala en el consultorio del médico.
—¿Qué pasa, Chinaski?
—Una emergencia, doctor.
Me quité los zapatos, los calcetines, pantalones y calzoncillos, me eché sobre la camilla.
—¿Qué tiene usted aquí? ¡Vaya vendaje!
No contesté. Con los ojos cerrados sentía al médico quitarme el vendaje.
—Sabe —dije—, conocí a una chica en un pueblecito. Tenía menos de veinte años y estaba jugando con una botella de Coca Cola. Se la metió por allí y no podía sacarla. Tuvo que ir al médico. Ya sabe cómo son los pueblos. La cosa se corrió. Le destrozó la vida. Quedó condenada. Nadie se atrevería ya a tocarla. La chica más guapa del pueblo. Acabó casándose con un enano que iba en silla de ruedas porque tenía una especie de parálisis.
—Ésa es una vieja historia —dijo el médico, desprendiendo el último trozo del vendaje—. ¿Cómo le ha pasado esto?
—Bueno, se llamaba Bernadette, 22 años, casada. Cabello largo y rubio; se le cae continuamente sobre la cara y tiene que retirárselo…
—¿Veintidós años?
—Sí, vaqueros…
—Es una fea herida.
—Llamó a la puerta. Preguntó si podía entrar. «Claro», le dije. «Estoy lista», dijo. Y entró corriendo en mi cuarto de baño, y sin cerrar la puerta del todo se bajó los vaqueros y las bragas, se sentó y se puso a mear. ¡OOH! ¡JESÚS!
—Calma, calma. Estoy desinfectando la herida.
—Sabe, doctor, la sabiduría llega a una hora infernal… cuando la juventud se ha ido, la tormenta se ha alejado y las chicas se han marchado a su casa.
—Muy cierto.
—¡AY! ¡UY! ¡JESÚS!
—Por favor. Hay que limpiarlo bien.
—Salió y me dijo que anoche, en su fiesta, yo no había resuelto el problema de su desdichada aventura amorosa. Que, en vez de eso, había emborrachado a todo el mundo y me había caído sobre un rosal. Que me había rasgado los pantalones, me había caído de espaldas y me había dado en la cabeza con un pedrusco. Un tal Willy me había llevado a casa y se me habían caído los pantalones y luego los calzoncillos, pero que no había resuelto el problema amoroso. Dijo que el problema había desaparecido, de todos modos, y que al menos yo había dicho un par de verdades.
—¿Dónde conoció a esa chica?
—Vino a la lectura de poesía en Venice. La conocí después, en el bar de al lado.
—¿Puede recitarme un poema?
—No, doctor. En fin, ella dijo: «No puedo más, hombre». Se sentó en el sofá. Me senté enfrente en la butaca. Ella bebió su cerveza y me lo explicó: «Le quiero, sabes, pero no puedo establecer ningún contacto. No habla. Le digo: “¡Háblame!”, pero, santo cielo, no hay forma, no habla. Me dice: “No se trata de ti, es otra cosa”. Y no hay modo de sacarle de ahí».
—Ahora voy a coserle, Chinaski. No será agradable.
—Sí, doctor. En fin, se puso a hablarme de su vida. Me dijo que se había casado tres veces. Le dije que no parecía tan gastada. Y me dijo: «¿No? Pues he estado dos veces en un manicomió». Le dije: «¿Tú también?». Y ella dijo: «¿Has estado en un manicomio?». Y yo dije: «Yo no; algunas mujeres que he conocido».
—Ahora —dijo el médico—, un poquito de hilo. Eso es todo. Hilo. Trabajo de aguja.
—Hostias, ¿no hay otra forma?
—No, es una fea herida.
—Me dijo que se había casado a los quince años. La llamaban puta por ir con aquel tipo. Sus padres le decían que era una puta, así que se casó con el tipo, para fastidiarles. Su madre era una borracha que iba de manicomio en manicomio. Su padre le pegaba sin parar. ¡OOOOHH DIOS SANTO! ¡POR FAVOR! ¿QUE HACE?
—Chinaski, no he conocido a ningún hombre que tuviera tantos problemas como usted con las mujeres.
—Luego, conoció a la lesbiana. La lesbiana la llevó a un bar homosexual. Dejó a la lesbiana y se fue con un chico homosexual. Vivieron juntos. Discutían por el maquillaje. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por favor! Ella le robaba el lápiz de labios a él y luego se lo robaba él a ella. Luego, se casaron…
Habrá que dar bastantes puntos. ¿Cómo se lo hizo?
—Estoy explicándoselo, doctor. Tuvieron un hijo. Luego se divorciaron y él se largó y la dejó con el crío. Consiguió un trabajo, tenía un canguro para el niño, pero el trabajo no le rendía mucho y después de pagar el canguro apenas le quedaba dinero. Tenía que salir de noche y hacer la calle. Diez billetes por polvo. Siguió así un tiempo. Pero aquello no tenía salida. Luego, un día, en el trabajo (trabajaba para Avon) empezó a gritar y no había forma de pararla. La llevaron a un manicomio. ¡CUIDADO! ¡CUIDADO! ¡HOMBRE, POR FAVOR!
—¿Cómo se llama la chica?
—Bernadette. Salió del manicomio, vino a Los Angeles y conoció a Karl y se casó con él. Me contó que le gustaba mi poesía y que se quedaba admirada al verme conducir mi coche por la acera a noventa por hora después de mis lecturas. Luego dijo que tenía hambre y la invité a una hamburguesa con patatas fritas, así que me llevó a un MacDonald. ¡HOMBRE, POR FAVOR! ¡VAYA MÁS DESPACIO! ¡O BUSQUE UNA AGUJA BIEN AFILADA, POR DIOS!
—Ya casi he terminado.
—En fin, nos sentamos a una mesa con nuestras hamburguesas, las patatas fritas, el café, y entonces Bernadette me contó lo de su madre. Estaba preocupada por su madre. Estaba preocupada también por sus dos hermanas. Una hermana era muy desgraciada y la otra era simplemente tonta y se sentía satisfecha. Luego, estaba el crío y a ella le preocupaban las relaciones de Karl con el crío…
El doctor bostezó y dio otra puntada.
—Le dije que llevaba demasiada carga sobre las espaldas, que lo que tenía que hacer era dejar que la gente se las apañara. Entonces me di cuenta de que la chica estaba temblando y le dije que sentía haberle dicho aquello. Le cogí una mano y empecé a acariciársela. Luego le acaricié la otra. Deslicé sus manos por mis muñecas arriba, por debajo de las mangas de la chaqueta. «Lo siento —le dije—. Lo único que haces es preocuparte por los demás, eso no tiene nada de malo».
—¿Pero cómo fue? ¿Cómo se hizo usted esto?
—Bueno, cuando bajábamos las escaleras, la llevaba cogida de la cintura. Ella aún parecía una estudiante de bachiller, una colegiala, aquel pelo largo y rubio y sedoso; aquellos labios tan sensibles y atractivos… El único sitio donde asomaba el infierno era en sus ojos. Estaban en un perpetuo estado de conmoción.
—Por favor, vaya a los hechos —dijo el médico—. Ya casi he terminado.
—Bueno, el caso es que cuando llegamos a mi casa, había en la acera un imbécil, con un perro. Le dije que siguiera con el coche un poco más arriba. Aparcó en doble fila y le eché la cabeza hacia atrás y la besé. Le di un largo beso, retiré los labios y luego le di otro. Ella me llamó hijo de puta. Le dije que le diera una oportunidad a un viejo. La besé otra vez. Un beso de verdad. «Eso no es un beso —dijo—. ¡Eso es lujuria, casi una violación!».
—¿Y qué pasó entonces?
—Salí del coche y ella dijo que me telefonearía a la semana siguiente. Entré en casa y entonces fue cuando sucedió.
—¿Cómo?
—¿Puedo ser franco con usted, doctor?
—Pues claro.
—Pues, en fin, de mirar aquel cuerpo, y aquella cara, el pelo, los ojos…, oírle hablar, luego los besos, me puse… muy caliente.
—¿Y?
—Entonces fue cuando cogí el jarrón. Es de mi medida, me va perfecto. Así que la metí y empecé a pensar en Bernadette. Todo iba muy bien hasta que el maldito chisme se rompió. Ya lo había usado antes varias veces, pero supongo que esta vez estaba demasiado excitado… Es una mujer tan atractiva…
—No se le ocurra nunca meter el chisme en nada que sea de cristal.
—¿Me curaré, doctor?
—Sí, podrá usted volver a utilizarlo. Ha tenido suerte.
Me vestí y me fui. Aún me hacía daño el roce con los calzoncillos. Subiendo por Vermont paré en la tienda. No tenía nada de comer. Hice un recorrido con el carro y compré hamburguesas, pan, huevos.
Tengo que contárselo algún día a Bernadette. Si me lee, lo sabrá. Lo último que he sabido de ella es que se fue con Karl a Florida. Quedó embarazada. Karl quería que abortase. Ella no quiso. Se separaron. Ella sigue aún en Florida. Vive con el amigo de Karl, Willy. Willy hace pornografía. Me escribió hace un par de semanas. Aún no le he contestado.
Tomado de: Música de cañerías- Charles Bukowski. Ed.Anagrama 1983