Por Manuel Beingolea
Me la regaló Marta, una provincianita a quien seduje con mi aplomo y mis modales de limeño. Estaba hecha de un retazo de seda rosa, oriundo quizá de algún vestido en receso, y sobre ella la donante había bordado, con puntadas gordas e ingenuas, multitud de florecillas azules, que no puedo recordar si eran miosotis. Me la envió encerrada en una caja de jabón de Windsor, que olía muy bien.
Yo por aquel tiempo era un pobrete que se comía los codos y andaba de Ceca en Meca, galopando tras de un empleo en alguna oficina del estado. Ser amanuense era entonces mi mayor ambición. Cincuenta soles de sueldo eran para mí inestimable tesoro, que sólo muy escasos mortales podían poseer. ¡Oh, cincuenta soles de sueldo! ¡Con esa suma asegurada hubiera yo doblado el cabo de la felicidad! ¿Qué cómo? Cuando se es amado, a pesar de ser pobre, una gran confianza en el porvenir nos alienta. Y la dulce serranita me amaba. Muchos pretendientes había despachado por mi causa. Felices horteras endomingados que le hacían la rueda, mientras le vendían media vara de surali o un corte de indiana. Así como así, eran mejores que yo los tales horteras, desde el punto de vista matrimonial. Tenían regulares sueldos y lo que ellos llamaban “las rebuscas”, cosas que probablemente yo me moriría sin conocer. Pero Marta los mandaba a paseo sin escucharlos siquiera. Sólo yo era el preferido. Quizá me encontraba distinto también a los jóvenes de su tierra, sentimentales y turbulentos. A mí no me disgustaba la muchacha. Tenía bonito pelo, ojos tiernos, y tocaba piano “Al pie del Misti” con bastante sentimiento. ¡Con ella y mis cincuenta soles hubiera sido feliz! Lo único que parecía apenarla era mi poca fe, mi carencia de religión.
—¿Cree usted en Dios? —me preguntaba a menudo.
—Naturalmente —le respondía yo.
—No es bastante, es preciso cumplir con la Iglesia, es preciso creer.
La verdad es que yo no creía sino en mi pobreza. Sólo se cree en Dios a partir de cincuenta soles de sueldo.
Un día fui invitado sin saber cómo a una reunión. Figuraos mi alborozo cuando recibí la siguiente esquela:
“Grimanesa de Bocardo e hijas tienen el honor de invitar a usted a su casa a tomar una taza de té la noche del martes.”
Y en el reverso: “Señor Idiáquez”. ¡Canastos! ¡Una taza de té! ¡Yo que ni siquiera había comido seriamente aquel día!
Parecióme recibir una invitación celestial, y me preguntaba si los filetes de oro de la esquelita no serían una insignia angélica. Bocardo… ¡Bocardo! Nombre sonoro, ¡qué diablo! Nombre perteneciente sin duda a algún abogado de nota, de esos que llevan siempre como cola esta frase: “Lumbrera del foro peruano”. ¡Nombre que quizá hace y deshace millones de empleos de cincuenta soles!
Me emperejilé lo mejor que pude, con un chaquet de diagonal ribeteado con trencilla, unos pantalones de esa tela a cuadritos que parece un trazado para jugar a “El león y las ovejas”; un chaleco despampanante, escotado hasta el ombligo, dejando al descubierto la dudosa pechera de mi única camisa formal, donde figuraba un grueso botón de doublé; y un sombrero hongo de copa no más alta que una cáscara de nuez, de esos que puso en moda en Lima el ya olvidado actor Perrín. Y en medio de todo esto, resplandeciente como un astro de primera magnitud, mi famosa corbata. Famosa, sí. ¡Voto al Chápiro!
La casa de Aumente Nº 341 era un majestuoso prodigio de simetría. Constaba de dos ventanas de reja, una a cada lado de la puerta; dos balcones, uno sobre cada ventana. Adentro, dos departamentos, uno a cada lado del zaguán. En el fondo, una mampara de vidrieras con una ventana a cada lado. Todo allí parecía en equilibrio, repartido a ambos lados de alguna cosa, como hecho ex profeso para demostrar la ley de las compensaciones. Entré. Alguien tocaba un vals al piano, cuyos fragmentos se escuchaban entre un sordo murmullo. Dejé mi sombrero en una salita y penetré en el salón. Multitud de parejas bailaban atropellándose. Grupos animados conversaban en los rincones, en el hueco de las ventanas; algunos jóvenes se paseaban solos, con las manos en los bolsillos. Vi asimismo niñas a quienes nadie sacaba a danzar, bien por negligencia o por ignorancia del baile. Yo hubiera querido ponerme a órdenes de la dueña de la casa, como se estila en semejantes ocasiones, pero —la verdad— sentí embarazo. No me atreví a preguntar dónde se la podía encontrar. Una linda morena vestida color malva, sentada en el extremo de un sofá, me cautivó desde el primer instante. Resolví bailar con ella. Cuando se lo propuse, pareció sorprendida y me miró de arriba abajo. Sin embargo, me dijo con amabilidad exquisita:
—Tengo ya compromiso, caballero.
Yo me senté a su lado, sin saber qué decirla al pronto. Me concreté a olerla. Y qué bien olía. ¡Voto al Chápiro! ¡Qué pobre me pareció Marta con su jabón de Windsor! Ésta, en cambio, embriagaba. De su seno elevado y palpitante se escapaban oleadas que me desvanecían. Indudablemente, la dicha debía de oler a eso. Empezaba a dirigirla la palabra, cuando un joven se acercó, la dio el brazo y desapareció dejándome lelo. Entonces me juzgué en la obligación de sacar a una esbelta rubia que mordía nerviosamente el extremo de su abanico. Miróme de hito en hito y me dijo secamente: “Estoy cansada”. Luego creí oportuno dirigirme a otra señorita, la cual me dijo, con marcado desdén, lo mismo. Volví a a la carga con otra, que también me despachó fulminándome con una mirada despreciativa. Recorrí las restantes, a las que acababan de bailar y a las que no habían bailado aún, y todas me petrificaban con aquel terrible y descortés: “Estoy cansada”. ¡Y lo mejor es que salían con el primero que se les presentaba! Empecé a amoscarme. Me pareció notar que algo chocarrero, existente en mí, hacíame acreedor al desprecio. Entonces, sin saber qué partido tomar, rogué a un joven que discurría por allí y que me infundió confianza (hay rostros así, que infunden confianza), que me explicara el caso. Miróme con impertinencia y me dijo: “Tiene usted una corbata imposible. ¡Lo mejor que puede usted hacer es largarse, joven!” ¡Corbata imposible! Y me fijé en la de él. En efecto, era una hermosa corbata color vino, hecha de mano maestra, atravesada por un alfiler de oro.
Salí avergonzado, sin despedirme de nadie. ¿De quién me iba a despedir? Tal como había entrado. Nunca he comprendido por qué me invitaron a aquella casa. Quizá por equivocación.
Como es de suponerse, la sangre me hervía. Hubiera deseado aporrear, abofetear, pisotear a alguien. Maquinaba venganzas terribles contra la para mí desconocida señora Bocardo. Hubiera deseado decirla: “Venga usted para acá, grandísima tía, ¿con qué objeto me invita a su cochina taza de té, que ni siquiera he bebido?” Y en cuanto a Marta, la muy serrana, ya podía esperarme sentada. ¡Qué ridícula me pareció su corbata! ¡Una corbata que no servía ni para ahorcarse! ¡Que fuera allá con sus horteras! Lo que es yo… ¡que si quieres!
Desde aquel día se presentó a mi mente un mundo elegante y seductor, desconocido hasta entonces. Comprendí que en la vida había algo mejor que empleos de cincuenta soles. Me harté de las perrerías de mi existencia, de las monsergas de mi patrona, de las comidas del restaurante a diez centavos el plato, esas infames comidas con sabor a chamusquina. ¡Ah, qué mundo tan perro! ¡Qué indecencia! ¡Había que salir de él a todo trance, como se pudiera, sin reparar en los medios!
Por lo pronto, era menester vestir elegantemente y usar corbatas atravesadas por un alfiler de oro. Haciendo acopio de todo el aplomo que me quedaba, me lancé donde el mejor sastre de Lima. Me hice confeccionar un traje de chaquet según la última moda. Di las señas de mi patrona, a quien anticipadamente anuncié un supuesto destino en la Aduana con sueldo fabuloso, y esperé los acontecimientos. Mi patrona era viuda de un coronel cuyo retrato al óleo, obra del pintor Palas, se exhibía en el salón, amueblado con buen gusto. ¡Cuán distinto del cuarto que me alquilaba en el interior, donde apenas cabía una cama de dobleces! Le rogué, poniéndome grave, que recibiera la ropa que había mandado hacer por cuenta del Ministerio de Hacienda. Cuando oyó “Ministerio de Hacienda” abrió cada ojo la señora… ¡Voto al Chápiro! ¡Jamás he mentido con más aplomo!
—¿Supongo que me pagará usted lo atrasado? —me dijo con júbilo.
—Con creces, mi querida señora, con creces —le respondí yo, echándome atrás.
El mejor sastre de Lima no tuvo inconveniente en dejar el traje en el salón de una señora donde se exhibía un retrato tan prócer. Cuando la criada le dijo: “El joven ha salido”, hizo la mar de reverencias.
“¡Oh! No había para qué molestarse, mandaría la cuenta, ¡bah!” Apenas le vi torcer la esquina, me colé a la casa de mi patrona. Ya estaba allí mi traje, extendido en un sofá. ¡Oh, qué maravilla de traje! Figuraos un chaquet redondeado correctamente, con una gracia mundana singular, una hilera de botones forrados en tela, unas solapas bien alisadas, con poca hombrera. ¡Un chaquet digno del Ministro de Hacienda! Corrí a mi tugurio, lo dejé sobre mi camastro y volví donde mi patrona desolado…
—¿Qué necesita usted? —me dijo ésta, con tono cariñoso.
—¡Ah! Señora, ¡usted sabe!, mi sueldo no lo recibiré hasta fin de mes… ¡Necesito ahora cien soles para ciertos gastos! …
—Con el mayor gusto, Idiáquez —respondióme—. Sólo le voy a pedir un favor: si usted puede colocar a mi hijo en su oficina… No es porque necesite nada, mientras yo viva… ¡usted sabe! … ¡pero! ¡Es tan bonito estar en la Aduana!
Le ofrecí destinar a toda su familia. Entonces me dijo: “¿Gusta usted doscientos?” Puse una cara de banquero que teme comprometerse, y por fin la dije: “¡Bueno, vengan!”
¡Si me hubierais visto volver una hora después, en un coche cargado de camisas, sombreros, pares de botas, bastones y cajas de estupendas y lujosísimas corbatas…! Pero prefiero mostrarme en Mercaderes, con mi chaquet, exhibiendo una corbata modelo, atravesada por un alfiler de oro, y con semejante chistera. Me calé los guantes color patito, me puse el pantalón bien planchado, cayendo sobre unos escarpines que, a su vez, caían sobre dos botas de charol, flamantes. Ninguna mujer me pareció bastante bonita. Ninguna tienda bastante abastecida. Ninguna corbata bastante lujosa. La calle de Mercaderes fue para mí estrecho sitio donde no cabía mi persona. Hombres y mujeres me miraban fija y tenazmente, con envidia aquellos, con complacencia éstas. De pronto, al salir de donde Guillén, encontré a la morena del baile, magníficamente ataviada, irresistible, encantadora. Estaba vestida de claro y llevaba en la mano multitud de paquetitos. Me miró con una de aquellas miradas con que las mujeres suelen decir “me gustas”. La seguí. Iba en compañía de una criada, de una persona de esas en quienes no se repara jamás. Ella volvió la cara sonriente. Parecía que quisiera decirme: “Atrévete”. Yo me acerqué, y después de saludarla correctamente, la deslicé al oído todas aquellas frases que son del caso: “¿Tan temprano de paseo?” “¡Con razón la mañana está tan hermosa!” “¿Qué le parece a usted el calor?” Contestóme con amabilidad inusitada, hízome recuerdos del baile donde “nos divertimos tanto” y me rogó que fuera a su casa, donde sus padres tendrían gran gusto recibiéndome.
Me enamoré terriblemente de la señorita en cuestión. Acudí a su casa, donde fui tratado con grandes agasajos. La despatarré con una docena de corbatas hábilmente combinadas. La pedí en matrimonio y a los cuatro meses me casaba con ella, entrando en posesión de una fortuna respetable. ¡Al demontre las perrerías!
Hoy soy padre de una numerosa familia, que da bailes a los que concurren las mejores corbatas de Lima. Poseo casas en la capital. Una hacienda en las afueras. Quintas en el campo. Minas en Casapalca. Voy jueves y domingo al Paseo Colón, en un elegante carruaje; y he hecho varios viajes a Europa. Mi mujer, no contenta con hacerme rico, ha querido hacerme célebre: gracias a ella he sido diputado, senador y… lo demás. Todo sin más esfuerzo que un cambio de corbata.
Pero aquí entre nos, os confesaré que no soy feliz. Mi mujer es cariñosa, es cierto. ¡Me anuda cada corbata! Pero parece que piensa más en sus trajes que en su marido. Mis hijos también piensan más en sus caballos que en su padre. Yo me he vuelto ambicioso, y pienso más en la “cosa pública” que en mi mujer y mis hijos. Más feliz hubiera sido con mi arequipeñita. ¡Oh, esa que me quería arrancado y por mí mismo! Con ella y mis cincuenta soles hubiera vivido ignorado, sin ambiciones que me consumen, ni desengaños que me torturan. ¿Qué habrá sido de ella? A veces, cuando estoy muy triste, saco del fondo de mi gaveta la corbata que me regaló, y me enternezco recordando a Marta y aspirando el olor ya desvanecido del jabón de Windsor.
Decididamente, la verdadera dicha debe de oler a jabón de Windsor.

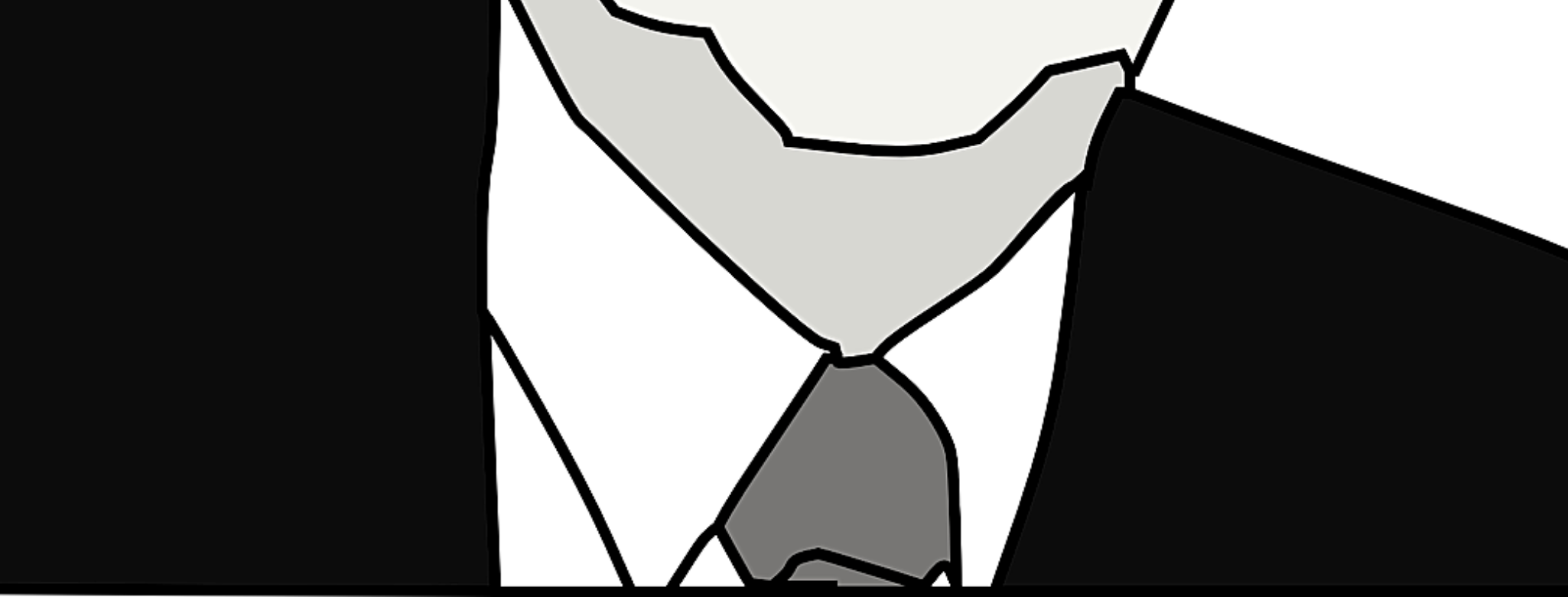



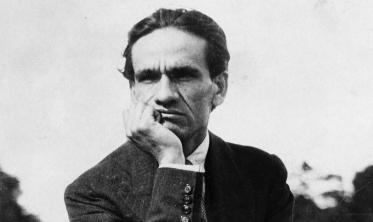
Magnífico, de principio a fin.
Una radiografía o mejor dicho daguerrotipo del tipo o arribista social.