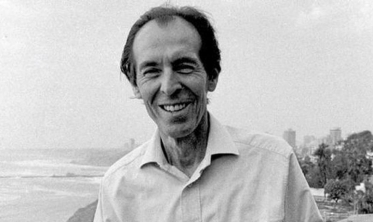UNO
Los llaman los mellizos porque son inseparables. Pero no son hermanos, ni son parecidos. Difícil incluso encontrar dos tipos tan diferentes. Tienen en común el modo de mirar, los ojos claros, quietos, una fijeza extraviada en la mirada recelosa. Dorda es pesado, tranquilo, con cara rubicunda y sonrisa fácil. Brignone es flaco, ágil, liviano, tiene el pelo negro y la piel muy pálida como si hubiera pasado en la cárcel más tiempo del que realmente pasó.
Salieron del subte en la estación Bulnes y se detuvieron frente a la vidriera de una casa de fotografías para asegurarse de que nadie los seguía. Eran llamativos, extravagantes, parecían una pareja de boxeadores o una pareja de empleados de una empresa de pompas fúnebres. Iban vestidos con elegancia, de oscuro, con traje cruzado, el pelo corto, las manos muy cuidadas. La tarde estaba tranquila, una de esas tardes limpias de primavera, con una luz blanca y transparente. La gente se alejaba de las oficinas y volvía a su casa, con aire reconcentrado.
Esperaron que cambiara la luz del semáforo y cruzaron la Avenida Santa Fe hacia Arenales. Habían tomado el subte en Constitución y habían hecho una serie de combinaciones, vigilando que nadie los siguiera. Dorda era muy supersticioso, estaba siempre viendo signos negativos y tenía múltiples cábalas que le complicaban la vida. Le gustaba andar en subte, moverse bajo la luz amarilla de los andenes y de los túneles, subir a los vagones vacíos y dejarse llevar. Cuando estaba en peligro (y siempre estaba en peligro) se sentía seguro y protegido viajando en las entrañas de la ciudad. Era fácil sacarse de encima a los pesquisas. Bastaba quedarse a último momento en el andén vacío y dejar que el tren se fuera para confirmar que estaba a salvo.
Brignone trataba de calmarlo.
—Va a salir bien, está todo controlado.
—No me gusta que haya tanta gente metida.
—Si algo te tiene que pasar, va a pasar igual aunque no haya nadie. Si te cae la malaria, no hay quien te salve. Te parás a comprar cigarrillos, te desviás un minuto y perdiste.
—¿Y para qué quieren juntarnos ahora?
Un asalto primero hay que programarlo y después hay que moverse rápido para impedir las filtraciones. Rápido quiere decir dos días, tres días, desde que se tiene la primera información hasta que se encuentra un aguantadero en otro país. Hay que pagar siempre, poner plata pero también jugarse al riesgo de que el entregador le venda el dato a otro grupo.
Iban a una posta, los mellizos, en un departamento de la calle Arenales. Un lugar limpio, en un barrio seguro, contra la cortada que daba a la fábrica de cerveza. Lo habían alquilado para tener un centro de operaciones desde el cual organizar los movimientos.
—Es un bulín en un barrio bacán, sólo una guarida para armar el tute y esperar —les había dicho Malito cuando los contrató. Los mellizos eran de la pesada, tipos de acción, y Malito se había jugado por ellos, y les dio toda la información. Pero siempre desconfiado, eso sí, Malito, cuidadoso al mango con las medidas de seguridad, con los controles, un enfermo, nunca se dejaba ver. Era el hombre invisible, era el cerebro mágico, actuaba a distancia, tenía circuitos y contactos y conexiones raras, «la loca Mala», como le decía el loco Dorda. Porque se llama nomás Malito, ese era su apellido. En Devoto había conocido a un cana que se llamaba Verdugo, eso es peor. Llamarse Verdugo, llamarse Esclavo, había uno que se llamaba Battilana, con esos apellidos, mejor llamarse Malito. Los otros tenían sobrenombre (Brignone era el Nene, Dorda era el Gaucho Rubio) pero Malito era su propio seudónimo. Cara de ratón, ojitos pegados a la nariz, nada de mentón, pelo colorado, muy sereno, manos de mujer, inteligentísimo, sabía de motores, de caños, armaba una bomba en dos minutos, movía los deditos así, ajustando el reloj, los frasquitos con la nitro, todo sin mirar, como un ciego, moviendo las manos como un pianista y era capaz de hacer volar una comisaría.
Malito era el jefe y había hecho los planes y había armado los contactos con los políticos y los canas que le habían pasado los datos, los planos, los detalles y a quiénes tenían que entregarles la mitad del paquete. Había muchos metidos en ese negocio pero Malito pensaba que ellos tenían diez o doce horas de ventaja, que podían dejarlos a todos pagando, rajarse con toda la mosca y cruzar al Uruguay. Esa tarde se habían dividido en dos grupos. Los mellizos se fueron al departamento de Arenales para repasar con cuidado todos los pasos de la operación. Mientras, Malito alquiló una pieza en un hotel enfrente del lugar donde pensaba realizar el asalto. Desde la ventana del hotel veía la plaza de San Fernando y el edificio del Banco de la Provincia y trataba de imaginar cómo iban a ser los movimientos, el cronometraje de la acción, la salida a contramano y el ritmo del tráfico.
La camioneta rural IKA propiedad del tesorero iba a marchar hacia la izquierda, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, y había que entrar de frente y pararla antes de que cruzara el portón de entrada a la Municipalidad. La dirección del tránsito los obligaba a dar vuelta toda la plaza y cortarles el paso a mitad de camino. Tenían que matar al chofer y a todos los custodios antes de que atinaran a defenderse porque sólo tenían a favor la sorpresa.
Algunos testigos aseguran haber visto a Malito en el hotel con una mujer. Pero otros dicen que sólo vieron a dos tipos y que no había ninguna mujer. Uno de los dos era un flaquito nervioso, que se inyectaba a cada rato, el Chueco Bazán, que estaba realmente esa tarde, con Malito, en la pieza del hotel en San Fernando vigilando el movimiento del banco desde la ventana que daba a la calle. Después del asalto la policía allanó el lugar y en el baño encontraron las jeringas y una cuchara y los cristales abandonados. La policía supuso que el Chueco era el joven que bajó al bar y pidió un calentador de alcohol. Los testigos se contradicen como siempre sucede, pero todos coinciden en que el chico parecía un actor y que tenía una mirada extraviada. De ahí infieren que él era el que se inyectaba heroína antes del asalto y el que habría pedido la carucita para calentar la droga. Enseguida los testigos empezaron a llamarlo «El Pibe» y después hubo alguna confusión entre Bazán y Brignone y varios aseguraron que los dos eran uno, al que todos llamaban «El Pibe». Un flaco muy nervioso, que llevaba la pistola en la zurda, con el caño hacia el cielo, como si fuera un tira de civil. La gente en situaciones como esa siente que se le llena la sangre de adrenalina y se emociona y se obnubila porque ha presenciado un hecho a la vez claro y confuso. Algunos vieron un auto que se cruzaba frente a la rural IKA y se oyó un estruendo y un tipo en el suelo pataleaba al morir.
Tal vez pensaron refugiarse en el hotel después del asalto si no alcanzaban a escapar. Lo más seguro es que había dos tipos controlando el Banco desde el hotel y otros tres que llegaron en un Chevrolet 400 «preparado», según todas la versiones. Rápido como una bala, el auto. Tal vez uno de los malandras era mecánico y lo había afinado y lo dejó hecho una seda, al sedán, con el motor a más de 5000 revoluciones.
San Fernando es un suburbio residencial de Buenos Aires, con calles quietas y arboladas, poblado de grandes mansiones de principio de siglo que han sido transformadas en colegios o están abandonadas sobre las altas barrancas que dan al río.
La plaza estaba quieta bajo la luz blanca de la primavera.
Mientras Malito y el Chueco Bazán pasaban la tarde y la noche de la víspera en el hotel de San Fernando, el resto de la gavilla se encerró en el departamento de la calle Arenales. Habían levantado un auto en la provincia y lo habían guardado en el garaje del sótano y después por la escalera de servicio subieron con los equipos y los fierros y se quedaron ahí, con las persianas bajas, a esperar órdenes y dejar pasar las horas.
No hay nada peor que el día antes, cuando ya todo está listo y sólo falta salir a la calle y apretar, porque uno se pone vidente, ve visiones, cualquier cosa parece una señal de mala suerte, un buchón que caza movimientos raros y le pasa el dato a la policía y te arman una emboscada al llegar, por eso si uno tiene «mala fariña» (dice Dorda) hay que levantar todo, volver a empezar, dejar que venga el mes que viene.
La entrega era siempre el 28 de cada mes, a las tres de la tarde: la guita se movía del Banco de la Provincia al edificio de la Municipalidad. Un vagón de plata, casi seiscientos mil dólares, que daban la vuelta a la manzana, siguiendo la línea de la plaza de izquierda a derecha, en total eran siete minutos desde que aparecían con el dinero en la puerta del banco, lo subían a la camioneta IKA, y la entraban en el edificio de la Intendencia por el portón del fondo.
—Te digo una cosa, hermanito —le sonrió a Dorda, el Nene Brignone—, nunca estuviste metido en una cosa tan «científica» como ésta, tenemos todo bajo control.
Dorda lo miraba, desconfiado, y tomaba cerveza del pico de la botella, tendido en el sofá, en mangas de camisa y sin zapatos, de cara a la tele que brillaba sin sonido, en el living que daba a la calle Arenales. El departamento era silencioso, era nuevo, estaba limpio, los papeles en orden. Lo había alquilado el chofer de la banda, el Cuervo Mereles para su «novia» dijo y en el barrio todos pensaban que Mereles era un hacendado de la provincia de Buenos Aires que mantenía a la chica y a su familia. Ahora la familia de la novia se había ido a pasear a Mar del Plata y el departamento se convirtió en lo que Malito llamaba su base de operaciones.
Tenían que andar con cuidado esa noche, no hacerse ver, no hablar con nadie, estar tranquilos. Había un teléfono, abajo, en el segundo subsuelo del edificio y desde allí cada dos o tres horas se comunicaban con la pieza del hotel en San Fernando. Malito les había dicho:
—Usen siempre el teléfono del garage, no llamen nunca con el fono de la casa.
Tenía varias obsesiones, Malito: el teléfono era una. Según él, todos los teléfonos de la ciudad estaban pinchados. Pero tenía otros rayes, la loca Mala, según el revirado de Dorda. No podía ver la luz del sol, no podía ver mucha gente junta, todo el tiempo se estaba lavando las manos con alcohol puro. Le gustaba la sensación fresca y seca del alcohol en la piel. El padre era médico, decían, los médicos se lavan las manos con alcohol, hasta el codo, al terminar las visitas, y a él le quedó la costumbre.
—Todos los gérmenes —explicaba Malito— se trasmiten por las manos, por las uñas. Si la gente no se diera la mano, moriría el diez por ciento menos de la población, que mueren por los bichos.
Los muertos por la violencia (según él) eran menos de la mitad de los muertos por enfermedades contagiosas y nadie llevaba preso a los médicos (se reía Malito). A veces se imaginaba a las mujeres y los chicos por la calle con guantes de cirujano y caretas antigérmenes, iodos enmascarados en la ciudad, para evitar las enfermedades y el contacto.
Malito venía de Rosario, había estudiado hasta cuarto año de Ingeniería y a veces se hacía llamar el Ingeniero aunque todos en secreto le decían el Rayado. Porque era loco pero también a causa de las marcas que tenía en el cuerpo, como costurones, porque le habían dado unos azotes, en una comisaría de Turdera, con el fleje de una cama, un bruto de la policía de la provincia. Malito lo fue a buscar y se lo levantó una noche, cuando el tipo bajaba de un colectivo en Varela, y lo ahogó en una zanja. Lo hizo arrodillar y le hundió la cara en el barro y dicen que le bajó los pantalones y lo violó mientras el cana se sacudía con la cabeza enterrada en el agua. Dicen, nunca se sabe. Un tipo simpático, Malito, entrador, un poco taimado. Hay pocos como él en este ambiente. Siempre logra que los otros hagan lo que él quiere como si fuera idea de ellos.
Por otro lado nunca nadie vio a un tipo con la suerte de Malito. Tenía un Dios aparte. Un halo de perfección que hacía que todos quisieran trabajar con él. Por eso había armado en dos días el asalto al camión pagador de la Municipalidad de San Fernando. Un asunto grosso, que no es un chiche (según el Chueco Bazán), con más de medio palo en juego.
Había un teléfono entonces, en una caja de madera, abajo, en el garaje del departamento de la calle Arenales y desde ahí le hablaron a Malito, la noche antes.
Malito concebía el asalto como una operación militar y les había dado instrucciones estrictas y los complotados revisaban ahora por última vez el plan.
El Cuervo Mereles, un flaco de ojos saltones, tenía una hoja con un plano de la plaza y estaba terminando de definir los detalles principales.
—Tenemos cuatro minutos. El camión viene desde el banco y tiene que dar la vuelta a la plaza por acá. ¿Es así o no?
El entregador era un cantor de tangos que se hacía llamar Fontán Reyes; había llegado último al bulo de la calle Arenales, nervioso, pálido, y se había sentado en un costado. Después de la pregunta del Cuervo, todos se quedaron en silencio y lo miraron. Entonces, Reyes se levantó y se acercó a la mesa.
—El camión viene con las ventanillas abiertas —dijo.
Había que hacer todo a la luz del día, a las tres y diez de la tarde, en el centro de San Fernando. El dinero de los sueldos salía del Banco y era llevado al edificio de la Municipalidad que estaba a doscientos metros. Por la dirección del tránsito, el camión pagador tenía que dar toda la vuelta a la plaza.
—Tarda, término medio, entre siete y diez minutos, según el tráfico.
—¿Y cuántos son los custodios? —dijo el Nene.
—Dos policías acá y acá. Un policía en el camión son tres.
Estaba nervioso Reyes. Muerto de miedo, en realidad (según declaró más tarde). Fontán Reyes era su nombre artístico, su verdadero nombre es Atir Omar Nocito y tiene treinta y nueve años, había cantado en la orquesta de Juan Sánchez Gorio y había actuado en radio y en televisión, incluso llegó a grabar un disco con dos tangos, «Esta noche de copas» y «Noche de locura», acompañado por el pianista Osvaldo Manzi. Su momento de mayor gloria fue en los carnavales del 60, cuando debutó con Héctor Varela como el sucesor de Argentino Ledesma. Enseguida empezó a tener problemas con las drogas. En junio viajó a Chile formando dúo con Raúl Lavié pero al mes se le terminó la voz y quedó afónico. Demasiada cocaína, pensaban todos. Lo cierto es que tuvo que volver y empezó a andar en la malaria y terminó cantando en una cantina de Almagro acompañado con guitarras. Últimamente había tenido algunos bolos en festivales, bailes de clubes y recorridas por piringundines del Gran Buenos Aires.
La suerte es rara, la precisa llega cuando nadie la espera. Una noche, en un boliche, lo buscaron para pasarle un dato y como en un sueño se enteró de un movimiento muy grosso de plata, supo que podía sacarse la grande y se jugó. Llamó a Malito. Quería entrar y salir Fontán Reyes, pero esa tarde en el departamento de Arenales sintió que se estaba quedando pegado, no sabía cómo irse, tenía miedo, el cantor, miedo de todo (en especial, dijo, del Gaucho Dorda, un chiflado, un subnormal), que lo maten antes de darle su parte, que lo entreguen, que la policía lo esté usando de pichi. Está desesperado, en la lona, quiere zafar. Su ilusión es dar el golpe de su vida, cobrar y levantar vuelo, empezar de nuevo, en otro lado (cambiar de nombre, cambiar de país), piensa poner, con esa plata, un restorán argentino en Nueva York y trabajar con la clientela latina. Una vez pasó por Manhattan con Juan Sánchez Gorio e hicieron capote en el «Charlie» de la calle 53 West, un restorán que regenteaba un cubano loco por el tango. Necesitaba la plata para instalarse porque el cubano le había prometido ayudarlo si llegaba a Nueva York con capital, pero todo era cada vez más peligroso porque se había tenido que mezclar con estos tipos que parecían alucinados, como si estuvieran siempre pichicateados. Se reían por cualquier cosa y no dormían nunca. Tipos pesados, asesinos, les gusta matar por matar, no se podía confiar.
Tomado de: Plata quemada- Ricardo Piglia. Ed. Anagrama. Barcelona, 1997