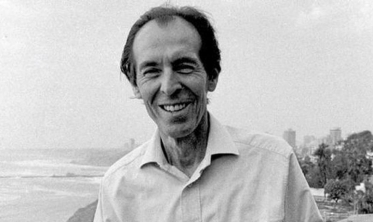(POST) En el 2015, a días de que termine la transmisión de En Familia, me resulta rarísimo que un programa estelarizado por un adulto con disfraz de niño tirolés haya tenido tanto éxito. Quiero creer que veíamos Chabelo porque era domingo en la mañana y no había nada más en la televisión; que ese personaje, apenas simpático, un poquito tétrico, me provocaba desconcierto, morbo, hasta grima, como payaso de Sanborns en turno matutino. Quiero creer que, así como nunca pedí que el payaso me ensamblara una jirafa con globos, nunca me interesó ser dueño de una avalancha o un comedor Troncoso.
Por:
Daniel Krauze
La realidad, claro, es otra. Participar en Chabelo era una de las aspiraciones centrales de mi infancia. ¿Cómo no iba a ser así cuando los ganadores se veían tan alegres y orgullosos? Supongo que envidiaba la fama exprés, la chispeante gloria televisiva. Ganar en la tele no era como meter gol en la cascarita del recreo: un triunfo en Chabelo iría directo a los anales de la historia. Nunca me pasó por la mente que una derrota en Canal 2 también se transmitiría a todo México. Seguro de arrasar en la catafixia, así decidí rifarme en Chabelo. Para muchos de mis coetáneos tal vez su programa solo sirvió para vender muebles. Me temo que a mí me marcó para siempre.
Tras meses de ruegos, logré visitar el foro. Tenía nueve años. Fui con Sebastián, mi mejor amigo. Mi hermano mayor fue el chaperón designado.
Semanas antes de que llegara aquel sábado, Sebastián y yo nos juntamos a entrenar con la esperanza de competir en el programa. Para pulir nuestro desempeño en el campo de obstáculos, por ejemplo, colgamos una cuerda entre dos árboles del jardín: la meta era atravesarlo sin caer al suelo. Replicamos los concursos usando lo que teníamos a la mano (cubetas, sillones, mesas y viejos juguetes) y le metimos un empeño hasta ese momento inédito en nuestras cortas vidas.
Como sabe todo aquel que haya ido a una feria, el juego más difícil tiende a ser el más idiota. En Chabelo, el concurso más complicado era el del platívolo. El platívolo (así se llamaba) tenía el tamaño de una moneda de diez pesos, con una ranura a un costado, donde el jugador introducía una pala (similar a una cuchara de Duvalín) y, con un movimiento de resortera, soltaba el diminuto disco de plástico hacia el interior de un recipiente. Sebastián y yo practicamos hasta que se nos entumeció el pulgar. No atiné al blanco ni una vez.
Llegó el sábado y, con él, el primer indicio de lo que sería la debacle. Sebastián tocó la puerta acompañado de Eduardo, suotro mejor amigo. Dado que competíamos por el cariño de la misma persona, Eduardo y yo no nos caíamos bien. No había ningún otro motivo detrás de nuestra antipatía. Eduardo era discreto, amable, educado y siempre dispuesto a jugar lo que quisiéramos jugar. Pero llevarlo a Televisa era un error de cálculo. Ser tres personas en vez de dos reduciría nuestras posibilidades de participar. Y, por supuesto, eso fue lo que pasó: Eduardo y yo concursamos, y Sebastián se quedó en la tribuna, junto a mi hermano, al borde de la depresión.
Eduardo y yo caminamos por un pasillo angosto y lúgubre, detrás de un hombre con un micrófono de diadema, hasta llegar a un costado del set, donde un grupo de niños se formaba en filas, por edades. El set manager asumió que éramos amigos y nos separó. Eduardo tuvo la fortuna de concursar individualmente, con Chabelo como interlocutor, mientras yo acabé justo donde temía: en la competencia del platívolo, contra otros seis individuos de bigote puberto y aspecto marrullero. Pensé en quejarme: era evidente que me habían puesto en un grupo de chicos mayores que yo. Mi timidez me lo impidió. Cinco minutos después estaba detrás de un podio, con un canasto de platívolos al lado, palita de plástico en mano, a punto de entrar al aire.
Chabelo se encargaba de dar la bienvenida a los competidores. Cualquiera que haya visto En Familia conoce la rutina: el anfitrión saludaba al niño en turno, gritaba su nombre y la cámara se dirigía a un paneo relampagueante del público, donde la familia del susodicho escuincle alzaba una pancarta, aplaudía y gritaba con esa falta de decoro que demuestran las personas que creías conocer apenas las pones frente a una cámara. Chabelo me presentó como el temible Daniel (agradecí que no me llamara “el travieso”) y la cámara captó a mi hermano, en primera fila, brincando como si yo acabara de darle el campeonato al Cruz Azul.
Apenas recuerdo lo que sucedió después, o cómo sucedió. Por años he intentado ver el VHS que grabó mi madre pero no he reunido el valor de rebobinarlo siquiera. Solo sé que el temible Daniel accidentalmente le ayudó a sus contrincantes. Según testimonios, metí un platívolo al contenedor del rival a mi derecha y otros dos al de mi izquierda.
Después del pitido, Chabelo observó el fondo de los recipientes, mientras una edecán le ayudaba a llevar el marcador. Felipe el fantástico insertó diez platívolos. Miguel el asombroso: nueve. La magnífica Irma, seis. ¿Y Daniel? Daniel se fue en blanco. Cero discos. Nada.
Otro paneo a la tribuna. Ni todo el cariño logró que mi hermano se levantara de su asiento para consolarme con una porra.
Corte a comerciales. Chabelo se fue a un rincón del set sin despedirse, mientras la edecán guiaba al grupo de perdedores rumbo a la salida. Frente a nosotros, en el piso, había varias maletas llenas de dulces Sonrics. En algunas cabía una tonelada de golosinas; otras eran apenas más grandes que una lonchera. Al temible Daniel, último lugar indiscutible, le tocó la más pequeña. Adentro había una dotación de chicles, todos idénticos.
Eduardo fue el siguiente en concursar. Pasó todas las pruebas. A cambio recibió un hangar de micro machines, lleno de cochecitos multicolor, por el que yo felizmente hubiera dado mi pie izquierdo. Chabelo estrechó su mano. Lo odié como nunca.
El lunes fui a la escuela, tras rezar para que ninguno de mis compañeros hubiera visto el programa. Llegó el recreo y nadie se acercó a molestarme. Sentí un alivio de dimensiones adultas, como si el resto de mi vida hubiera dependido de esa tregua. Por desgracia, a la salida me encontré a Olga, la niña que me gustaba. Compartíamos salón desde kínder, pero apenas si nos saludábamos. Manteniendo su distancia, como si el fracaso fuera contagioso, me dijo que me había visto perder en el programa. Quizás usó la palabra “pobrecito”. El tiro de gracia.
Amén del trago amargo, agradezco mi experiencia con Chabelo. Ahora, en cualquier competencia, todos los niños participantes obtienen medalla. A mí, En Familia me enseñó una lección valiosa. A veces te llevas el último lugar, en televisión nacional, mientras la niña que te gusta es testigo de la derrota y el mejor amigo de tu mejor amigo consigue el premio que querías. Perder es la norma, cuates.
Tomado de: http://www.letraslibres.com/blogs/blog-de-la-redaccion/chabelo-me-humillo
Imagen original: http://mksolomon.com/archive/2015/08/two-boys/